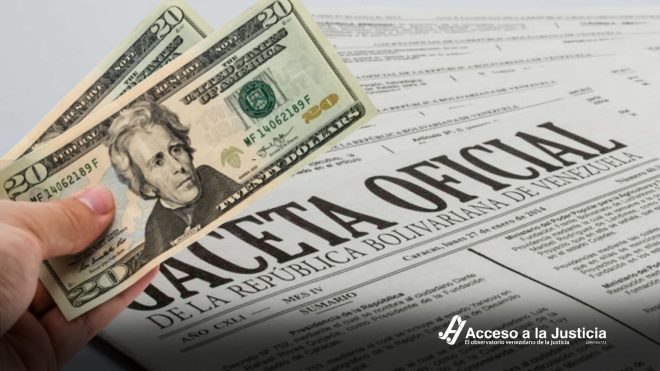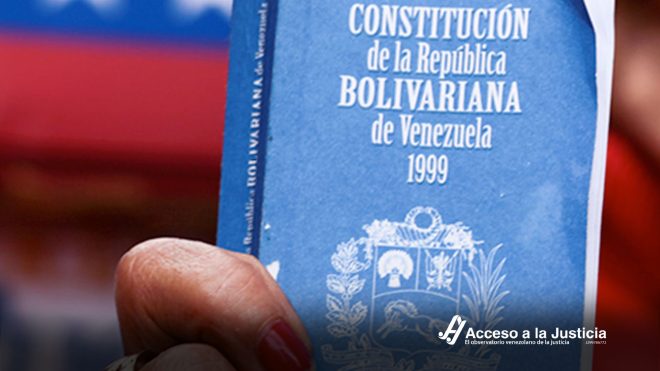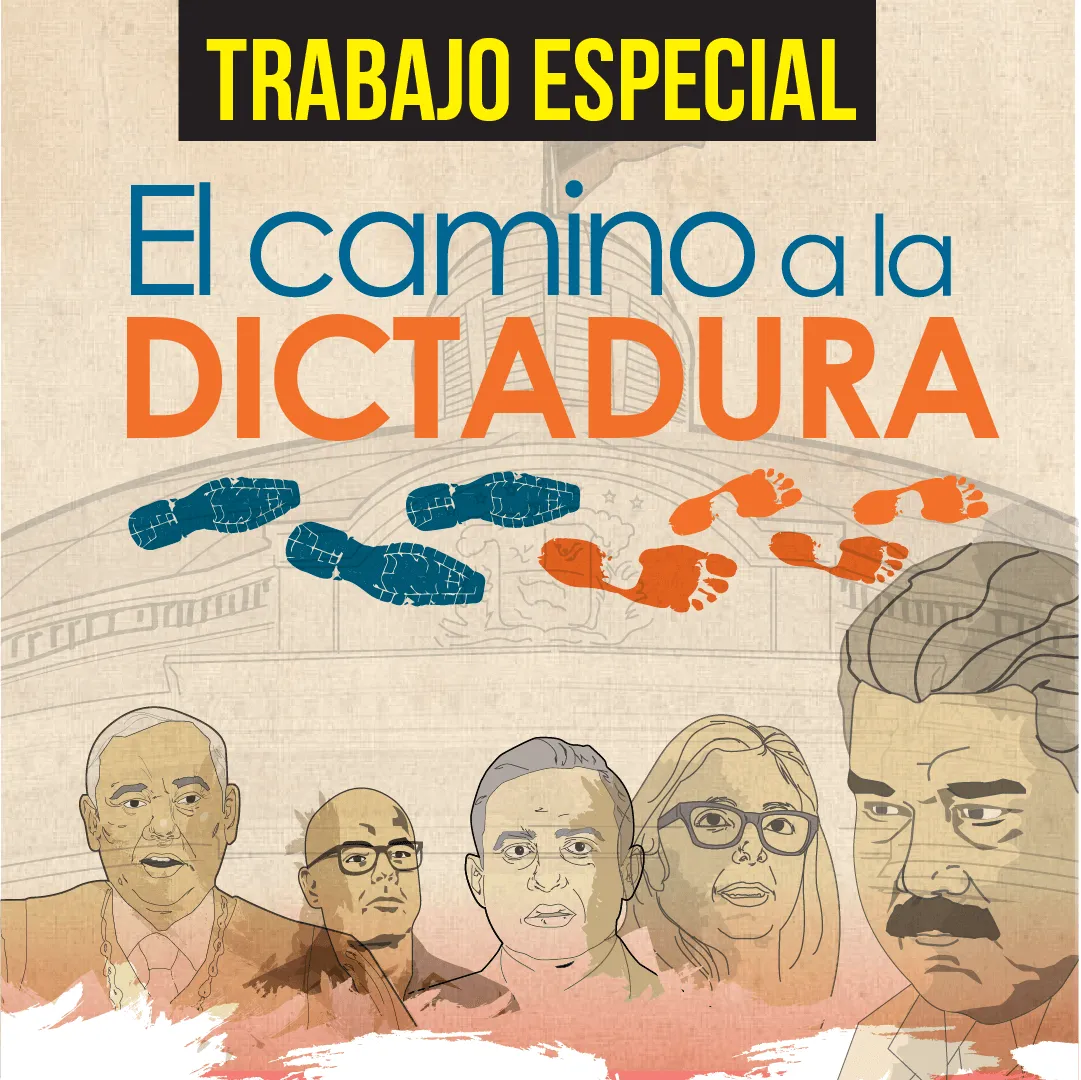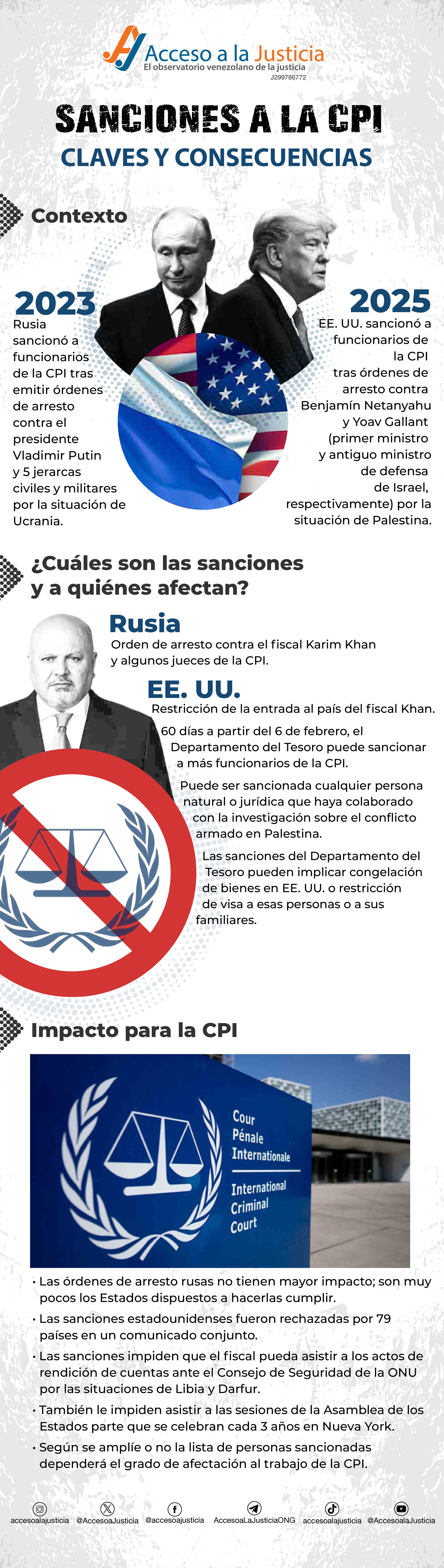¿En qué situación se encuentra la «situación Venezuela» ante la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son las batallas que ahora tienen las víctimas? ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar para que Venezuela sea una sociedad donde haya paz y pueda haber consenso para superar la situación de emergencia humanitaria compleja? Estos son algunos de los temas abordados por Kai Ambos, Thairi Moya, Michelle Reyes Milk y Simón Gómez Guaimara en el conversatorio «La justicia transicional y la Corte Penal Internacional», en el marco de las jornadas La reconstrucción de paz en Venezuela. Transición democrática, justicia transicional y Corte Penal Internacional, celebradas por Acceso a la Justicia el 9 y 10 de noviembre de este año.
Abogada peruana-estadounidense, especializada en Derecho Internacional, Michelle Reyes Milk, es profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y consultora jurídica de varias organizaciones internacionales. Por su parte, Kai Ambos es profesor titular de derecho penal internacional y comparado de la Universidad Göttingen, Alemania; director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) y magistrado del Tribunal internacional para Kosovo en La Haya. La venezolana Thairi Moya Sánchez es especialista en Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derecho Internacional Público, y además es profesora en la Universidad Complutense de derecho internacional público. Por último, Simón Gómez Guaimara estudió en la London School of Economics and Political Science (LSE), es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y asesor de varias ONG venezolanas en materia de derecho penal internacional.
Venezuela debe estar preparada para la justicia transicional
Luego de su visita a Venezuela en marzo de este año 2023, el fiscal Karim Khan declaró que la continuación de la investigación en La Haya no excluye la intención de construir mecanismos de justicia transicional en Venezuela. Esto sin duda es una buena noticia. La instalación de una oficina técnica de la Fiscalía de la CPI en Caracas tendría la intención de brindar asistencia técnica al Estado venezolano para eventualmente hacer justicia a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2017.
Acceso a la Justicia considera que la propuesta del fiscal es sin duda original y parece abrir un nuevo enfoque del problema político venezolano, donde la justicia, o la falta de ella, es parte del problema. Su disposición de apoyar al Estado venezolano para lograrlo no contradice su intención de seguir investigando el caso.
Así, la sociedad venezolana debería estar preparada para manejar a futuro un escenario de justicia transicional. Por ello, hablar de reconstrucción de paz y de justicia transicional, proponer mecanismos de reparación, memoria, verdad, justicia restaurativa, formas alternativas de justicia y ejercicio del poder compartido para Venezuela es, a estas alturas, ineludible.
A continuación, se presentan algunas de las reflexiones y contribuciones más destacadas de los expertos antes mencionados en el marco del evento celebrado por Acceso a la Justicia.
1. ¿Qué es la justicia transicional?
Aunque se debe tener claro que la justicia transicional no está dirigida necesariamente a revisar problemas estructurales de la sociedad, sin duda «es una herramienta para luchar contra la impunidad en un contexto de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales», aclaró Thairi Moya.
La experta también explicó que la justicia transicional se ha ocupado generalmente de violaciones masivas contra derechos civiles y políticos, como lo hace la Corte Penal Internacional (CPI), pero en el caso venezolano no se debe descartar que en el futuro también se juzguen los crímenes de corrupción y las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), ambos de gran importancia como causa y consecuencia, respectivamente, de la crisis humanitaria que se vive en el país ya desde hace varios años.
«A la hora de la verdad, (la crisis humanitaria) sigue viva y marcando la vida de cientos de miles de personas (19 millones con necesidades humanitarias, según HumVenezuela) y sus causas siguen allí instaladas, a falta de proceso judicial justo e imparcial por los órganos de justicia venezolanos» (paréntesis nuestros).
Lo paradójico es que el mismo Estado venezolano ha invocado ante la Corte Penal Internacional muchos de los acontecimientos producto de la crisis humanitaria y la gran corrupción (la situación Venezuela II), aunque alegando que son el resultado de las sanciones internacionales. Esto, según Moya:
«puede leerse como que el Estado reconoce la situación compleja que se vive en el país, pero no su responsabilidad, sino que la imputa sobre todo a los Estados Unidos por las sanciones aplicadas. Esto, a pesar de que, que, de acuerdo a la documentación existente y a los pronunciamientos de los organismos internacionales, las mismas son posteriores al surgimiento de la crisis humanitaria. Aun así, no se sabe, sin embargo, qué podría decidir la CPI sobre este punto».
Por ello, no se debe descartar que se puedan juzgar más aún a nivel interno las violaciones de los Desca, pues además un proceso ante la CPI, en criterio de Moya, no excluye a la justicia transicional, sino que ambas se complementan para luchar contra la impunidad, y así lo ha dicho el propio fiscal Karim Khan al referirse a la complementariedad y a la asistencia técnica que pretende darle al Estado venezolano para que pueda en el futuro hacer justicia.
2. El dilema de la justicia transicional vs. la CPI
La CPI no tiene que excluir necesariamente a la justicia transicional o viceversa, de hecho, el proceso ante la CPI es una forma de lograr justicia para las víctimas frente a masivas violaciones a los derechos humanos, lo que precisamente es una de las modalidades de la justicia transicional. Así, como dice Moya «más bien ambas se podrán complementar para luchar contra la impunidad».
No obstante, es cierto que la complementariedad implica que se pueda revertir la investigación que se realiza en La Haya para que se lleve a cabo en Venezuela. Sin embargo, esto solo ocurrirá en el caso de que las autoridades venezolanas demuestren que realmente tienen la voluntad genuina de hacer justicia y las condiciones necesarias para lograrlo, lo que a su vez debe ser examinado y aprobado por la CPI. Si el Estado venezolano, no reúne los requerimientos solicitados por la Corte, la investigación continuará.
3. El valor de los informes de la Misión Determinación de Hechos para el caso Venezuela I en la CPI
Para Michelle Reyes Milk ha resultado fundamental que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, además de decir que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, haya demostrado que en el país también han ocurrido crímenes de lesa humanidad con evidencia de que hay un patrón, es decir, que obedecen a políticas de Estado.
Como aclaró la ponente, «si bien la MDH no tiene un estándar de prueba de acusación y condena llevado por la CPI, de igual modo nutrieron y resultaron muy oportunos».
También explicó que la MDH no es un mecanismo jurisdiccional. El estándar de prueba utilizado es «motivos razonables para creer», pero este es suficiente para la Fiscalía antes de proceder a la acusación.
4. Sobre la posibilidad de que se haga justicia en Venezuela a la luz de la CPI
Según Michelle Reyes, el segundo y tercer informe de la MDH «revelaron una ceguera selectiva del sistema de justicia venezolano a causa de su falta de independencia».
En tal sentido, expresó Michelle Reyes que:
«Se evidenció que en Venezuela se está ante la inacción del Estado, en tanto que las investigaciones que llevó a cabo no solo son insuficientes, sino que se enfocan en autores materiales y no en los altos mandos. Pero, además, el sistema de justicia es un sistema quebrado, que no ofrece garantías genuinas. Hay fiscales que recibían pautas de los servicios de inteligencia para investigar».
Adicionalmente, señaló que los informes de la Misión también determinan responsabilidades, modalidades de autoría y participación, la interferencia del Ejecutivo, la forma ilegítima en que se nombran a los jueces y fiscales.
Otro problema adicional para que haya justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por las autoridades venezolanas es que, puntualizó Moya:
«en Venezuela no existen los mecanismos legales para juzgar penalmente a los mandos superiores. Además, a lo interno, la justicia no prevé las figuras legales para establecer los grados de autoría y participación de crímenes internacionales de los mandos de acuerdo a los ni tan nuevos parámetros internacionales. Si la investigación sigue su curso, se va a complicar porque, más allá del Memorando de Entendimiento, que es muy general, no existe una ley de cooperación que permita establecer claramente una ruta de entendimiento entre el Estado venezolano y la Corte.
A esto, la ponente añadió:
«en Venezuela no existe, ni en la legislación civil ni militar, la figura de la responsabilidad de los superiores tal como se entiende hoy en día. Y esta es una responsabilidad que no se origina necesariamente por la emisión de una orden sino por la omisión de prevenir, investigar y sancionar la comisión de un crimen».
5. Las recurrentes dilaciones del Estado venezolano
El examen preliminar de la CPI, que concluyó en noviembre de 2021 para dar paso a la etapa de la investigación, coincidió con la circunstancia novedosa de la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Fiscalía de esa instancia y el Gobierno venezolano.
Sucesivamente, el Gobierno señaló que había llevado investigaciones e incluso juzgamientos, pero, resaltó Gómez que, para ser admisibles a los efectos de la complementariedad, «deben ser genuinos».
En su opinión, «el control de la legalidad del Estado venezolano sobre las actuaciones de la Fiscalía de la CPI ha sido usado para dilatar el trámite».
En ese sentido, al analizar el artículo 18 del Estatuto, Gómez, explicó que «visto que el Estado no ha presentado una prueba sólida, el fiscal descartó la solicitud del Gobierno de que se inhibiera y ello obedece a la falta de genuinidad de la investigación realizada por el Estado venezolano».
Agregó que el artículo 18 procura un ejercicio de diálogo entre la Fiscalía de la CPI y el Estado. Al respecto, el ponente explicó: «Esa oportunidad de diálogo ya ha existido desde la fase del examen preliminar. Sin embargo, no se ha reportado un cambio sustancial de acuerdo a los parámetros del Estatuto de Roma».
6. ¿Cuál es el camino que le queda a la justicia?
Pese a todo lo dicho, ninguno de los que están en la cadena de mando están siendo investigados en el seno del sistema de justicia venezolano.
«Bajo el supuesto de que la situación de Venezuela I avance, la CPI siempre tratará de determinar las responsabilidades de los altos cargos en la medida de lo posible aunque podría comenzar evaluando los mandos medios», explica Thairi Moya.
«En el documento sobre las estrategias de investigación del año 2018 y 2021, la Fiscalía asentó que se podría evaluar la responsabilidad de los mandos medios para alcanzar a los más altos responsables, es decir que los mandos medios no quedarán automáticamente excluidos ni relegados de las investigaciones de la Corte».
La investigadora de la Universidad Complutense de Madrid dejó claro que «la determinación de los casos potenciales es primordial y que deben contar con base sólida para poder hacer determinaciones individuales». Además, aclaró que «se va a revisar las actuaciones de grupos civiles armados y su vinculación con la cadena de mando».
Agregó Simón Gómez que «ahora la Sala de Cuestiones Preliminares debe pronunciarse sobre la admisibilidad del caso venezolano y vendrá un pequeño litigio», como ocurrió
«en el caso de Afganistán, en el que la CPI se tomó un tiempo para dilucidar cuál era la autoridad legítima que reconocería para esos efectos. Cumplido ese paso tomó una decisión, en cuestión de mes y medio, de dar al gobierno de ese país un plazo de 60 días para contestar al escrito del Fiscal y luego otro plazo para que el Fiscal presentara los alegatos».
La predicción del profesor se materializó posteriormente a la celebración del conversatorio por Acceso a la Justicia. En efecto, el 18 de noviembre la Sala de Cuestiones Preliminares, siguiendo la jurisprudencia del caso Afganistán, le dio a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones hasta el 21 de marzo de 2023 para que le presente un informe con las opiniones de las víctimas, respecto a quién consideran debería continuar las averiguaciones por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país: las autoridades nacionales o el fiscal Khan.
Los interesados en participar en esta fase del proceso deberán rellenar el formulario que se encuentra disponible en el sitio web de la CPI y enviarlo por la misma vía hasta el 7 de marzo. El juzgado también anunció que recibirá a través del correo seguro VPRS.Information@icc-cpi.int las opiniones de las víctimas y que quienes deseen hacerlas llegar por video o audio lo podrán hacer, siempre y cuando respondan a las preguntas contenidas en el formulario y que su duración sea menor de 10 minutos.
Por su parte, el Estado venezolano puede hacer llegar su respuesta hasta el 28 de febrero de 2023 al escrito del fiscal de la CPI del 1 de noviembre de 2022, y este último puede a su vez contestar hasta el 31 de marzo de 2023.
7. Lo que hace falta para la reconstrucción
Pensando en una paz sostenible, Moya advierte que la reconciliación debe ser debatida por todos los sectores de la sociedad sin exclusión, porque puede darse un ciclo en donde las heridas sociales no son curadas y se suscita la repetición. La sociedad tiene que conocer lo que ocurrió cuando se vaya a construir la justicia transicional. «Debe reconstruirse el Estado, incluyendo la necesidad de llenar el vacío legal interno de cómo juzgar a los superiores que participan o permiten la perpetración de violaciones a los derechos humanos o crímenes internacionales». Existen, entonces, una serie de argumentos para pensar que en Venezuela es posible hacer justicia, aunque el camino sea tortuoso.