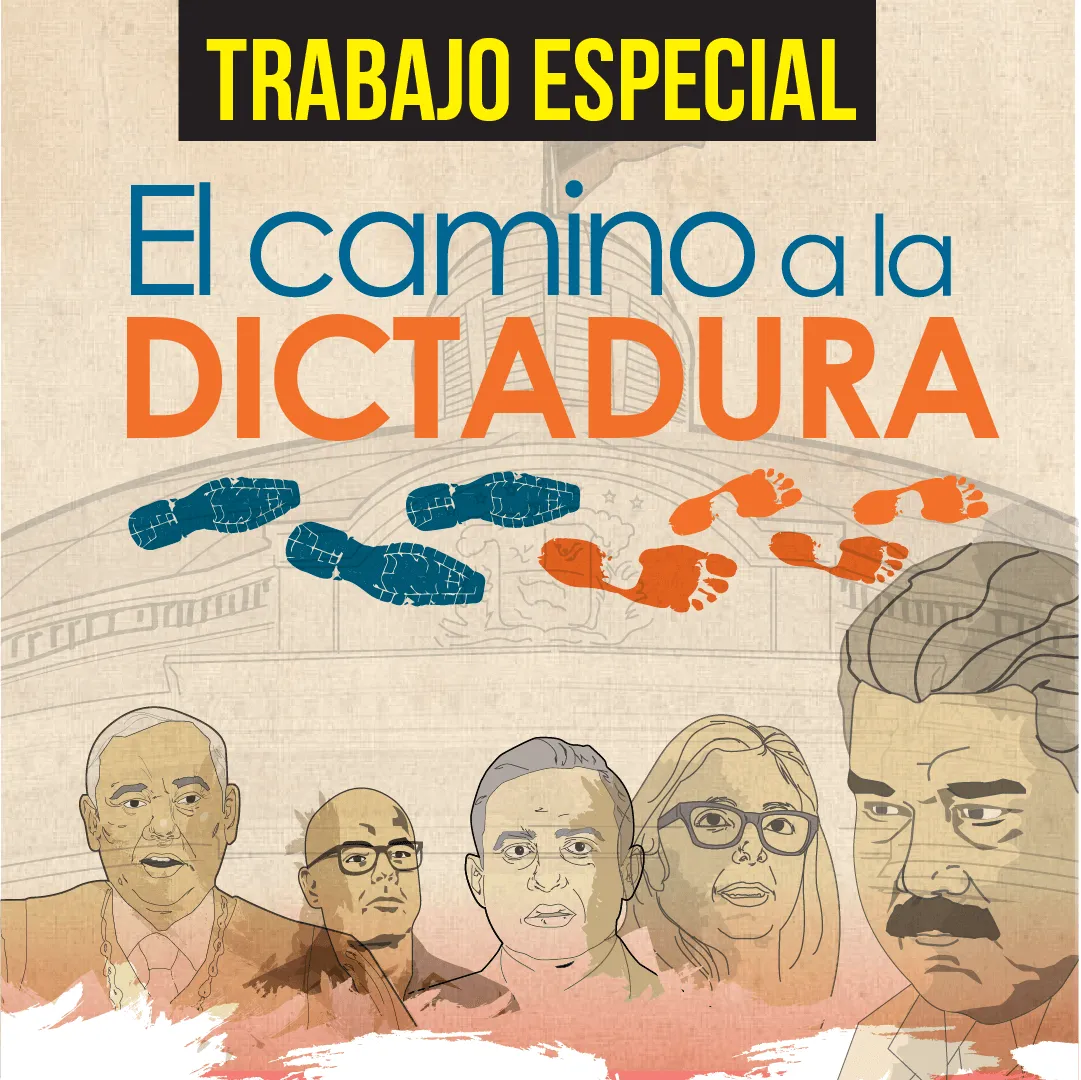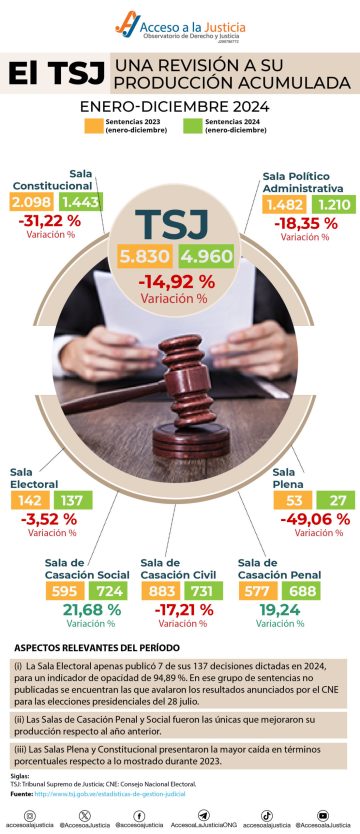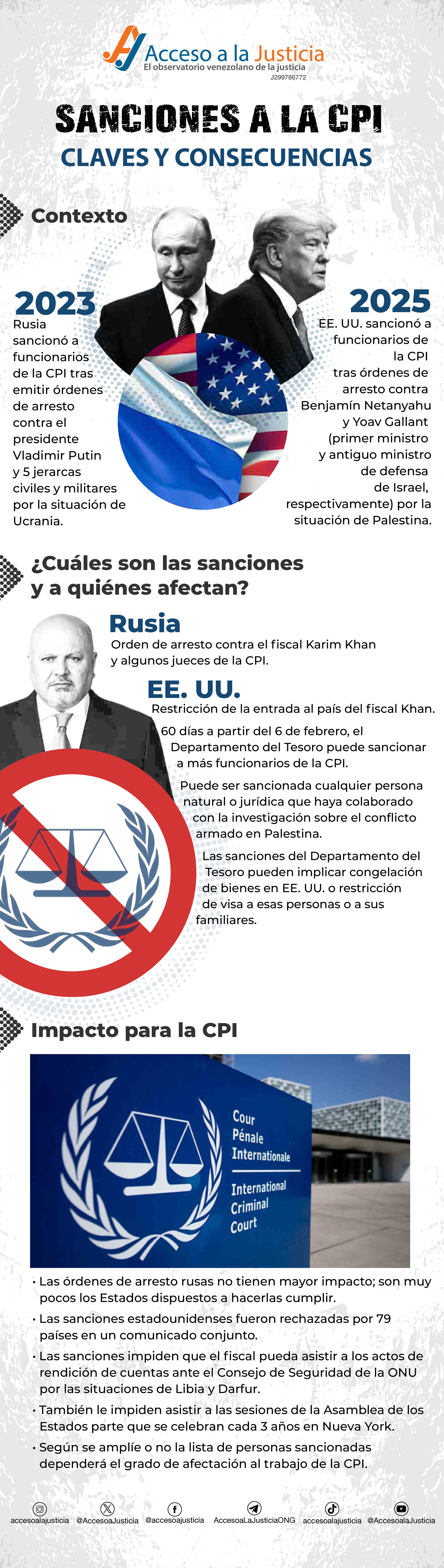Sala: Constitucional
Tipo de recurso: Solicitud
Materia: Derecho Constitucional
N° de Expediente: 23-1081
N° de Sentencia: 1.469
Ponente: Conjunta
Fecha: 31 de octubre de 2023
Caso: Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, solicita que la Sala “…se pronuncie acerca de la constitucionalidad de las preguntas que se formularán en el Referendo Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, que se realizará el tres (3) de diciembre de 2023…”.
Decisión: 1.- La CONSTITUCIONALIDAD DE LAS PREGUNTAS CON LAS QUE SE DESARROLLARÁ EL REFERENDO CONSULTIVO EN DEFENSA DE LA GUAYANA ESEQUIBA, QUE SE REALIZARÁ EL 3 DE DICIEMBRE DE 2023; por lo que 2.- RATIFICA constitucionalmente el contenido de las referidas interrogantes, cuyo tenor es el siguiente: PRIMERA: ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? SEGUNDA: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? TERCERA: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? CUARTA: ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional? QUINTA: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano? 3.- ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el titulado señalado en la parte in fine de este fallo.
Extracto: “Como premisa procesal, esta Sala debe fijar preliminarmente su competencia funcional para efectuar el pronunciamiento respecto al requerimiento expresado por el Consejo Nacional Electoral, para lo cual se estima imperioso destacar de manera inicial que el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela preceptúa que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Ello así, resulta preponderante hacer notar que la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional ha establecido que el derecho constitucional a la participación política, previsto en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de eminente orden público, lo cual guarda perfecta sintonía con lo previsto en el citado artículo 2 de la Carta Magna, como expresión de ese modelo de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Siguiendo este hilo argumentativo, es pertinente resaltar que en la Disposición Transitoria Primera de la vigente Ley Orgánica de los Procesos Electorales, se dispone que “[h]asta tanto la Asamblea Nacional dicte la ley que regule los procesos de referendo, el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral como órgano rector y máxima autoridad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la República, desarrollará los instrumentos jurídicos especiales que regulen los procesos de referendo cuando las circunstancias así lo exijan…” (Resaltado añadido).
Precisado lo anterior y tomando en cuenta que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dotó a esta Sala Constitucional de la facultad para conocer de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta; es por lo que este órgano judicial, cúspide de la jurisdicción constitucional, actuando como máxima y última intérprete del texto constitucional, entiende que la petición a la que se circunscribe este asunto inmiscuye un control innominado de la Constitución, por lo que afirma su competencia funcional para conocer de la misma. Así se decide.
III
CONSIDERACIONES DECISORIAS
Verificada la competencia de esta Sala Constitucional, con el objeto de resolver el asunto que aquí ha sido sometido al juzgamiento constitucional que realiza este órgano de justicia, considera necesario significar que el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que integra con fuerza normativa al Texto Fundamental, de acuerdo con la doctrina de la sentencia del 19 de enero de 1999, caso: “Referendo Consultivo”, dictada por la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa y que ha sido mantenida por esta Sala, aclara que la intención del constituyente de 1999, siguiendo el mandato popular que le fue conferido por las ciudadanas y los ciudadanos en referéndum del 25 de abril de 1999, fue refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, con lo cual ya no sólo es el Estado el que ha de adoptar y someterse a la forma y principios de la democracia, sino también la sociedad (integrada por las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos), quien debe desempeñar un rol decisivo y responsable en la conducción de los derroteros de la Nación.
Partiendo de tal posición, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, la Nación venezolana se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, cuyos valores superiores son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la ética, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos; siendo la garantía y respeto de dichos postulados axiológicos obligación irrenunciable de todos los órganos que ejercen el Poder Público, y responsabilidad compartida de éstos con la totalidad de las personas que habitan o residen en el territorio de la República, según lo establecido, entre otros, en los artículos 55, 62, 70, 79, 80, 83, 84, 102, 127, 131, 132, 135, 141, 166, 168, 182, 184, 185, 204, 205, 211, 253, 270, 279, 295, 299 y 326 de la Norma Fundamental.
Lo anterior, encuentra su fundamento en el artículo 5, según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente (democracia directa) en la forma prevista en la propia Constitución (ver artículos 62 y ss.) y en la ley, e indirectamente -mediante el sufragio- por los órganos que ejercen el Poder Público, y en el artículo 6, que consagra de manera definitiva como forma de gobierno de la República y de las demás entidades político-territoriales la democracia participativa y electiva, descentralizada, alternativa, responsable, pluralista y de mandatos revocables, con lo que no es posible ninguna organización del Estado que niegue o inobserve tal configuración institucional.
De conformidad con lo anterior, la Constitución de 1999, reimpresa en Gaceta Oficial n° 5.453, Extraordinaria, del 24 de marzo de 2000, funda las bases axiológicas e institucionales para profundizar la democracia en Venezuela, al completar las tradicionales formas e instancias representativas de los sistemas democráticos contemporáneos, con novedosos y efectivos mecanismos y medios de participación a través de los cuales las ciudadanas y los ciudadanos pueden, en los distintos niveles político-territoriales, ser protagonistas en las actividades estatales y en la toma de decisiones para la gestión del interés público y el bien común, rompiendo con la “ilusión de participación” que se creó durante la vigencia de la Constitución de 1961, y que tantas veces conspiró contra la estabilidad del sistema democrático en nuestro país (ver, Juan Carlos Rey, El Futuro de la Democracia en Venezuela, UCV, Caracas, pp. 332 y ss).
Denótese como la democracia social se establece en la Constitución de Weimar, como un sistema de asociación que promueve la reivindicación igualitaria de los derechos de las clases menos favorecidas, siendo que en esta democracia, los mecanismos de la decisión política y la gestión de toda la institucionalidad del Estado están influidos por la participación activa de las asociadas y los asociados, no sólo en forma indirecta o representativa, sino en forma de cogestión. En el sistema de la democracia social las relaciones de poder entre el Estado y las ciudadanas y los ciudadanos son o tratan de ser paritarias; es un sistema participativo de mutua responsabilidad y, por ende, de mutua exigibilidad.
De este modo, como bien lo aclara la Exposición de Motivos de la Constitución, el régimen constitucional vigente responde a una sentida aspiración de pueblo organizado que pugna por cambiar la negativa cultura política generada por décadas de un Estado centralizado de partidos que mediatizó el desarrollo de los valores democráticos, a través de la participación ciudadana que ya no se limita a procesos electorales, pues se reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, formulación y ejecución de políticas públicas, como medio para superar los déficits de gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de armonía entre el Estado y la sociedad.
Ello indica que el modelo democrático electivo, participativo y protagónico instaurado en Venezuela a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, concibe a la gestión pública, la preservación y fomento del bien común como un proceso en el cual se establece una comunicación permanente entre gobernantes y ciudadanos, entre los representantes y sus representados, lo cual implica una modificación radical, a saber, de raíz, en la orientación de las relaciones entre el Estado y la sociedad, en la que se devuelve a esta última su legítimo e innegable protagonismo, a través del ejercicio de sus derechos políticos fundamentales, enunciados en el Capítulo IV del Título III de la Norma Suprema.
Dicho proceso de profundización de la cultura democrática del pueblo venezolano, vía proceso constituyente y Constitución, se ve además reforzado en sus propósitos por el marco jurídico internacional, suscrito y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos humanos, siendo ejemplo de ello lo dispuesto en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, integrante del llamado bloque de la constitucionalidad de acuerdo con el artículo 23 del Texto Fundamental.
De tal manera que el carácter participativo de la democracia en Venezuela en los diferentes ámbitos de la actividad pública tiende progresivamente a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en los distintos niveles político-territoriales en que se distribuye el Poder Público a lo largo y ancho de la República, y por ello mismo, si bien la democracia representativa es la base del Estado de derecho y de los regímenes constitucionales, ésta se refuerza y profundiza únicamente con la participación y protagonismo permanente, ético y responsable de la ciudadanía.
Más allá del esfuerzo por definir la democracia, esta institución no se entiende con conceptos puramente teóricos. La democracia es un sistema de asociación política del Estado con sus ciudadanos, que tiene por finalidad lograr un estado de bienestar general. En los Estados constitucionales, este pacto describe la forma de gobierno que las sociedades han decidido para sí, modelando sus propios contenidos y alcances a partir de las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como de los factores históricos, tradicionales y culturales.
En efecto, las sociedades son disímiles entre sí, y la democracia toma forma a partir de estas características particulares que dan identidad a cada sociedad. Como en la Grecia antigua, la forma más eficaz de reconocer la identidad de una sociedad es identificar a las mayorías a través de la muestra del voto; por ello se ha denominado la democracia como el gobierno de las mayorías. En realidad, la democracia es el gobierno del pueblo, donde las mayorías toman las decisiones políticas.
Ocurren de esta manera cambios en los sistemas de decisiones y en los esquemas de autoridad del Estado. El objetivo teleológico de la asociación es ahora el bienestar general para todos los individuos en condiciones de igualdad. El Estado democrático, está ahora comprometido con el diálogo social para lograr la más amplia y efectiva participación ciudadana, reconocer su identidad individual y colectiva y resolver el conflicto dicotómico entre los intereses individuales y los intereses sociales.
La actividad del Estado debe ser entonces comunicativa y deliberativa; es decir, las instituciones deben promover y canalizar los procesos de diálogo, discusión y negociación con los diversos factores de la sociedad civil, para alcanzar el consenso y hacerlos verdaderamente partícipes de la toma de decisión.
La democracia social exige, pues, la apertura de las instituciones estatales, para la participación de todas y todos los ciudadanos y las ciudadanas en cogestión Estado-sociedad. La sociedad no se limita a la sola contraloría, que era ya una forma democrática de participación, sino que debe participar efectivamente en la decisión política y la gestión estatal; pero lo hace investido del poder originario que propugna este modelo, posicionándola como otro factor de decisión en el sistema de frenos y contrapesos democrático.
De esta manera el pueblo es ahora copartícipe del poder para la conducción del Estado y sus instituciones; sin embargo, ello no disminuye la importancia del Estado; al contrario, el Estado ahora es el más importante factor de promoción del bien común, pues le corresponde la función de canalizar el diálogo y amalgamar el consenso social. Luego, la transferencia de poder a ese pueblo no debilita al Estado, sino que lo fortalece con esa participación protagónica a través del ejercicio directo de los mecanismos destinados para tal fin.
Se concibe así un sistema de cogestión, pero también de corresponsabilidad; por lo tanto, la participación ciudadana es un deber cuyo derecho correlativo al bien común y social también le es exigible a él mismo. Estado y sociedad comparten el poder, y ambas están mutuamente sometidas a las reglas y controles democráticos; de manera que se produce el doble control de la legalidad, legitimidad y eficacia.
Así pues, Estado y sociedad intervienen mutuamente en sus esferas de derechos y obligaciones. No obstante, éste no deja de ser un sistema democrático; por lo tanto, la limitación de los derechos ciudadanos se justifica sólo cuando sea capaz de procurar el bienestar general y social, y esté sometida a los límites del Derecho y a los principios de idoneidad, eficacia, proporcionalidad y no afectación del núcleo esencial que garantiza la dignidad de los derechos o libertades tutelados.
Sobre la base de los principios de Estado democrático y social, establecidos en el artículo 2; y de soberanía, prefijado en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en su preámbulo, el cual “propugna un conjunto de valores que se supone que han de quedar reflejados en el texto en general, en la realización política, en el ordenamiento jurídico y en la actividad concreta del Estado” (M.A. Aparicio Pérez. Introducción al Sistema Político y Constitucional Español, Barcelona, Editorial Ariel, 7ma. Ed. 1994, pág. 55), donde se señala como fin supremo “establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”, surge el principio de participación, el cual informa a la estructura y la actuación del Estado y sirve al objetivo de otorgar al pueblo ese mecanismo que le permite su aportación en la toma de decisiones políticas que definen el rumbo del Estado, así como también “da un nuevo contenido a la funcionalidad de la soberanía popular, principalmente mediante la multiplicación de centros de decisión pública en los que se incorpore la voluntad social” (Tomás Font i Llovet, Algunas Funciones de la Idea de Participación. Revista Española de Derecho Administrativo n.° 45, Enero-Marzo, Madrid, Editorial Civitas, 1985, págs. 45 y ss.).
El principio de participación, como se apuntó, es una consecuencia del redimensionamiento del concepto de soberanía y atiende al modelo de Estado Social, superación histórica del Estado Liberal, el cual se fundamenta, a diferencia de este último, en la compenetración entre el Estado y la sociedad. Como señala García-Pelayo, “el Estado social, en su genuino sentido, es contradictorio con el régimen autoritario, es decir, con un régimen en el que la participación en los bienes económicos y culturales no va acompañada de la participación de la voluntad política del Estado, ni de la intervención de los afectados en el proceso de distribución o asignación de bienes y servicios, sino que las decisiones de uno y otro tipo se condensan, sin ulterior apelación o control, en unos grupos de personas designadas por una autoridad superior y/o unos mecanismos de cooptación, de modo que el ciudadano, en su cualidad política abstracta, sea en su cualidad social concreta, no posee –al menos hablando en términos típico-ideales- otro papel que el de recipiendario, pero no el de participante en las decisiones” (Las Transformaciones del Estado Contemporáneo, en Obras Completas, Tomo II, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pág. 1621).
Ahora bien, la participación, aparte de ser un principio que informa la estructura y la actividad del Estado, es además un derecho fundamental (véase sentencia de la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia del 5 de diciembre de 1996, caso: Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas) consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”, el cual puede ser objeto de tutela judicial en caso de violación o amenaza que provenga del Estado o de particulares en su ejercicio, de conformidad con el artículo 26 eiusdem.
Se trata de un derecho político (aparte del hecho de encontrarse en el Capítulo IV del Título III de la Constitución vigente, el cual se denomina “De los Derechos Políticos y del Referendo Popular”), pues considera al individuo en tanto que miembro de una comunidad política determinada, con miras a tomar parte en la formación de una decisión pública o de la voluntad de las instituciones públicas. Se trata, pues, de un derecho del ciudadano “en el Estado”, diferente de los derechos de libertad “frente al Estado” y de los derechos sociales y prestacionales (cf. Carl Schmitt. Teoría de la Constitución. Madrid, Alianza, 1982, pág. 174).
El principio de participación influye en otros derechos políticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como los derechos al sufragio (artículo 63), de petición (artículo 51), de acceso a cargos públicos (artículo 62), de asociación política (artículo 67), de manifestación (artículo 68), y a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública (artículo 143), así como también opera en derechos sociales, como el derecho a la salud (cf. Artículo 84); derechos educativos (cf. Artículo 102) y derechos ambientales (cf. Artículo 127, primer aparte).
Si bien, participar en los asuntos públicos no es igual a decidir en los mismos, implica, necesariamente, la apertura de cauces democráticos con el objeto de que la ciudadanía, activa y responsablemente, intervenga y exponga sus diversas opiniones sobre las materias de especial trascendencia, pues involucra intereses que sobrepasan lo individual y trastocan los elementos característicos propios del Estado.
Entiéndase entonces como la democracia, como forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo, se vale de diversos métodos al objeto de la toma de las decisiones colectivas, los cuales no son exclusivos ni excluyentes, sino concurrentes.
Siguiendo este orden de ideas, se aprecia como el sistema democrático, para la realización del principio de soberanía popular inherente a él, se vale de mecanismos en los cuales las ciudadanas y los ciudadanos expresan directamente su voluntad, así como de otros, en los que dicha voluntad es expresada a través de representantes. Así, del encabezado del supra citado artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se desprende que la participación puede ser entendida en un sentido directo e indirecto.
En tal sentido, como bien advierte Norberto Bobbio, la democracia participativa no se opone a la democracia representativa, por el contrario, aquélla no implica sino el perfeccionamiento o complemento de ésta, propia de las complejas y plurales sociedades contemporáneas asentadas en vastas extensiones de territorio, a través de la creación de distintos y eficaces medios de participación en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, etc, de tal manera que la responsabilidad de la conducción de la vida nacional, estadal o local, no sólo sea exclusiva de los representantes o de la Administración, sino también de todos quienes integran la comunidad política afectada por la regulación o decisión (Cfr. El Futuro de la Democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, traducción de José F. Fernández Santillán, pp. 49 y ss).
Dentro de dicha concepción de democracia, en la que los mecanismos directos y representativos son necesarios, el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –a título enunciativo– establece algunos medios de participación política, como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos “cuyas decisiones serán vinculantes”.
Ahora bien, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad peticionado en este asunto, requiere de un análisis acerca del denominado referendo consultivo, el cual es un medio de participación política, previsto en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala:
“Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten”.
De la interpretación literal del artículo transcrito, se extraen dos requisitos –uno objetivo y otro subjetivo– para la operatividad de dicho medio de participación política, a saber:
1.- Que se trate de materias de especial trascendencia nacional, parroquial, municipal y estadal;
2.- Que haya sido solicitada su realización al Consejo Nacional Electoral, órgano competente para organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos relativos con los referendos, de conformidad con el artículo 293.1 de la Constitución,
2.1.- En caso de tratarse de materias de especial trascendencia nacional, por:
-El Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros;
-La Asamblea Nacional, mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes.
-Un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
2.2.- En caso de tratarse de materias de especial trascendencia parroquial, municipal o estadal, por:
-La Junta Parroquial, el Concejo Municipal o el Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes;
– El Alcalde o Alcaldesa, o el Gobernador o Gobernadora de Estado; o, por
– Un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente.
La constatación de dichos requisitos corresponde, en todo caso, al Consejo Nacional Electoral, quien junto con los ciudadanos y órganos mencionados son los principales operadores de la norma en cuestión, siendo el referido órgano competente además para organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos relativos con los referendos, de conformidad con el artículo 293.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que esta Sala Constitucional no se detendrá en el análisis de los mismos, el cual corresponde al máximo órgano del Poder Electoral (ver sentencia de la Sala n° 2.926 del 20 de noviembre de 2002, caso: José Venancio Albornoz Urbano) y cuyo control jurisdiccional está atribuido a la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 297 eiusdem (cf. Sentencia n.° 2 de la Sala Electoral, del 10 de febrero de 2000, caso: Cira Urdaneta de Gómez).
Lo que sí será objeto de análisis por la Sala, es la constitucionalidad de las preguntas ideadas para su realización, para así determinar si coliden con los presupuestos normativos, principios y garantías que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado el caso de consulta a la población sobre una determinada cuestión de delimitación territorial de evidente y especial trascendencia nacional.
El referendo consultivo, como se apuntó, es un medio de participación directa, mediante el cual es posible consultar a la población su opinión sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Se trata entonces de un mecanismo de democracia participativa, en tanto que persigue complementar el método de representación implementado para la asunción de dichas decisiones –adoptado por el principio de división del trabajo y sin el cual el ciudadano tendría que dedicarse exclusivamente a la esfera de lo público. Bobbio (op. cit., pág. 62), señala que “el referéndum, (…) única institución (…) que se aplica concreta y efectivamente en la mayor parte de los Estados de democracia avanzada, es un expediente extraordinario para circunstancias excepcionales”. Con ello, el profesor de la Universidad de Turín recalca la importancia de la representación de los mecanismos de democracia directa, para la toma de las decisiones de trascendencia, pudiendo destacarse momentos históricos de su ejercicio como la práctica suscitada el 19 de abril de 1810 y más recientemente en el proceso constituyente de 1999 en el que se convocó a la soberanía del pueblo para que emitiera su opinión respecto a la constitución de ese órgano deliberante como manifestación del poder originario.
El referendo consultivo es facultativo, en tanto que su iniciativa depende de la voluntad de ciertas autoridades competentes, así como de la iniciativa popular (cf. Manuel García Pelayo. Derecho Constitucional Comparado, Madrid, Alianza Editorial, 1999, pág. 183), y en cuanto su eficacia jurídica, consiste en una consulta a la población sobre su parecer en determinadas materias consideradas de especial trascendencia.
En España, dicho medio de participación se encuentra consagrado en el artículo 92 de su Constitución y regulado en la Ley Orgánica 2/1980, del 18 de enero y tiene por fin “servir de cobertura a la mayoría de gobierno en las decisiones socialmente comprometidas” (A. Oliet Pala. El Principio Formal de Identidad en el Ordenamiento Constitucional Español, en RDP n° 24, 1987, págs. 111-112), lo cual implica reforzar con apoyo popular la toma de las decisiones asumidas, en ejercicio de la legalidad democrática, por los órganos competentes, a quienes, finalmente corresponderá, por mandato constitucional, tomar las decisiones a las que haya lugar.
Sobre su efecto, señala Josep Castellà Andreu (Los Derechos Constitucionales de Participación Política en la Administración Pública, Barcelona, Cedecs Editorial, 2001, pág. 99), destaca sobre esta institución que la realización de los postulados fijados en la Constitución y la Ley, máximas expresiones de la soberanía nacional, por las personas elegidas a tal fin conforme al ordenamiento jurídico, a quienes, en procura del interés general, les corresponde asumir las decisiones políticas trascendentales, pero reconoce la posibilidad del ejercicio de este medio de participación que puede informar a este tipo de decisiones.
Ahora bien, en el contexto del Estado democrático y social (artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), ese actuar de quienes ejercen la función pública no es sólo ab initio, o formal, sino también el resultado de una continua interacción entre el Estado y la sociedad con la consecuente materialización de los postulados de la Constitución.
En el referido contexto, el referendo consultivo es un mecanismo inspirado en el principio de participación, que otorga mayor intervención ciudadana en torno a la toma de decisiones de especial trascendencia -las cuales competen a determinados órganos del Estado- y permite la realización -a posteriori- de una prueba de dichas decisiones asumidas por los órganos ejecutores; en ese sentido, el referendo consultivo refuerza la asunción de determinadas decisiones.
En consecuencia, con fundamento en los razonamientos precedentes, esta Sala considera necesario reiterar que el resultado del referéndum consultivo previsto en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela representa un mecanismo de democracia participativa cuya finalidad no es la toma de decisiones por parte del electorado en materias de especial trascendencia nacional, sino su participación en el dictamen destinado a quienes han de decidir lo relacionado con tales materias toda vez que el resultado del referendo consultivo supone un mandato constitucional a través del ejercicio directo de la voluntad popular.
Sobre la base de las consideraciones que han sido hasta ahora expuestas, observa esta Sala que se sometió al análisis de constitucionalidad desplegado por este órgano, la conjunción de las interrogantes ideadas para la elaboración del referéndum consultivo que objetiva y subjetivamente fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, como mecanismo de consulta para la elaboración de políticas para la defensa y preservación del territorio venezolano, lo cual reviste una evidente materia de transcendencia nacional, advirtiéndose así que el contenido de las aludidas interrogantes son del tenor siguiente:
“PRIMERA: ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
SEGUNDA: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
TERCERA: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
CUARTA: ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
QUINTA: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?”.
Precisado lo anterior, advierte la Sala que la estructura semántica con la que fueron ordenadas las preguntas ideadas para desarrollar el mecanismo participativo de consulta, reviste un orden lógico de formación que permite la fácil identificación de las políticas de acción con las que se pretende abordar un tema de protección y preservación del territorio nacional en su integridad, como derecho irrenunciable claramente determinado en el propio artículo 1 de la Constitución y que no contravienen los postulados propios del Derecho Internacional Público, por lo que podría afirmarse que los ciudadanos y ciudadanas factiblemente contarán con una delimitación clara de la política a la que se aspira se otorgue ese apoyo que reside en la soberanía popular otorgada al pueblo.
Resulta claro que el tema a ser tratado en este mecanismo de participación ciudadana reviste una especial y transcendental importancia, pues el espacio geográfico de la nación va a delimitar el área de aplicación de la soberanía plena de la República, entendiéndose que conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Constitución, el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
Siendo esto así, en el ejercicio apreciativo del texto interrogativo supra transcrito, no se evidencian colisiones con los presupuestos normativos contenidos en la Constitución o a los principios o garantías que se desprenden de la misma, por lo que esta Sala, actuando como la máxima garante del texto constitucional, decreta la constitucionalidad de las preguntas con las que se desarrollará el Referendo Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, que se realizará el 3 de diciembre de 2023, y así se decide.
Ante lo decidido, esta Sala considera propicia la oportunidad para resaltar que en el año 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica (en lo que sigue: Acuerdo de Ginebra), cuyo propósito fundamental es el de resolver de manera concertada el diferendo entre las entidades firmantes mediante la búsqueda de “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”, tal como se estableció en el Artículo I del referido acuerdo.
El Acuerdo de Ginebra, por tanto, es el instrumento que las partes suscribientes convinieron en adoptar con el fin implementar una solución satisfactoria para alcanzar un arreglo práctico de la controversia fronteriza entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es evidente, por tanto, la naturaleza de la ruta trazada por dicho Acuerdo, la cual se circunscribe al uso de mecanismos de concertación, con exclusión de aquellos estrictamente judiciales.
En cuanto al contexto histórico de la controversia señalada, y siguiendo muy de cerca en este punto los estudios que al respecto se han hecho, se puede concluir, en primer lugar, que el territorio correspondiente a la Guayana Esequiba que poseía la Capitanía General de Venezuela antes del proceso político que se inició el 19 de abril de 1810, le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela por aplicación del principio uti possidetis iuris, y, en segundo lugar, que desde fecha temprana Venezuela rechazó las incursiones que en dicho territorio se hicieron desde la Guayana Británica.
Aunado a la existencia de elementos probatorios suficientes que dan cuenta de la ocupación de las autoridades coloniales españolas sobre el territorio al que se hace referencia, las entidades que sucedieron al régimen colonial contaron con un título jurídico que legitimaba su propiedad sobre dichos territorios.
La doctrina ha asentado que el principio uti possidetis iuris fue adoptado en Hispanoamérica por los Estados surgidos a comienzos del siglo XIX como producto de los movimientos independentistas acaecidos en los territorios previamente dominados por la metrópoli española. El mismo consiste en que los territorios de dichos nuevos Estados coincidirían con los que se encontraban dentro de las fronteras de las entidades políticas, administrativas o judiciales creadas por los países colonizadores (vid. al respecto: Gutiérrez Espada, C. y Cervell Hortal, Ma José: Curso General de Derecho Internacional Público, Trotta, pág. 307).
De allí que en las constituciones de estos nuevos estados, y en particular, en época temprana, en la de la Ley Fundamental de la República de Colombia, sancionada por el Soberano Congreso de Venezuela en Angostura, en su sesión del 17 de diciembre de 1819, en la cual las Repúblicas de Venezuela y Nueva Granada fueron reunidas en una sola, en su artículo 2° se estableció que “[s]u territorio será el que comprendían la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada…”.
Por ello, según lo refiere el autor Rafael Sureda Delgado, ya en 1822, y ante las ocupaciones del territorio ubicado al oeste del río Esequibo, Venezuela, por conducto del embajador José Rafael Revenga, y por instrucciones del Libertador Simón Bolívar, protestó diplomáticamente ante el Reino Unido.
De igual modo, en la Constitución del Estado de Venezuela de 1830, sancionada por el Congreso Constituyente en Valencia, el 22 de septiembre de 1830, se dispuso en su artículo 5°, de manera por demás enfática, que “[e]l territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela…”.
En atención al principio del que se viene haciendo mención, entre los alegatos presentados ante el Tribunal Arbitral de París se apuntaba que: “La línea fronteriza entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guayana Británica principia en la boca del río Esequibo…” (vid. Sureda Delgado, Rafael, “Venezuela y la Guayana Esequiba”, pág. 382, nota al píe n.° 166).
Si bien las constituciones siguientes repiten en esencia el mismo contenido del precepto transcrito, la Constitución de 1901, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, el 26 de marzo, señala que “[e]l territorio de los Estados Unidos de Venezuela es el mismo que en el año de 1810 correspondía a la Capitanía General de Venezuela con las modificaciones que resulten de Tratados públicos”. Dicho texto, con alguna modificación de relevancia, pero cuyo contenido no varía sustancialmente, se repite en las constituciones sucesivas hasta la Constitución de 1961, que introduce una reserva que viene a acentuar, en mayor medida, la Constitución vigente.
Efectivamente, en la Constitución de 1961, sancionada por el Congreso de la República en Caracas, el 23 de enero de 1961, se introdujo en la redacción de la disposición de la cual se viene tratando la expresión “válidamente”, lo que podría ser considerado como una reserva, como se mencionó poco antes, quedando redactado su artículo 7° de la siguiente forma: “El territorio nacional es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República”.
Una advertencia aún más expresa y precisa quedó consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el Pueblo mediante referéndum el 15 de diciembre de 1999, en cuyo artículo 10 se lee que “[e]l territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.
Siendo, pues, que el uti possidetis iuris ha sido reconocido como un principio general del Derecho internacional, y no como una mera parte del Derecho internacional regional o una norma consuetudinaria de carácter general, se concluye que la misma, en vista de su entidad, justifica la posición sostenida por el Estado Venezolano a lo largo de su existencia respecto a la extensión de su territorio y demás elementos de su espacio geográfico, y con especial énfasis luego del despojo sufrido a raíz del Laudo Arbitral de París de 1899.
En el marco de los señalamientos supra esbozados, esta Sala concibe como un deber patriótico e insoslayable enaltecer como principio rector la integridad del territorio venezolano contemplado en el ya citado artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana, producto de la lucha histórica de la Nación, por lo que se insta a la ciudadanía venezolana, fiel a sus raíces libertadoras, para que en el ejercicio de la soberanía real, directa y protagónica concebida en el texto de la República Bolivariana de Venezuela, sea la principal partícipe del inicio de esta loable gesta de protección y preservación del espacio geográfico nacional que debe ser resguardado como uno de los tesoros que enriquecen a Venezuela, por lo que se estima conducente ordenar la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el siguiente titulado:“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que decreta la constitucionalidad de las preguntas con las que se desarrollará el Referendo Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, que se realizará el 3 de diciembre de 2023 y que insta al pueblo venezolano a ser partícipe y protagonista de este mecanismo de ejercicio de soberanía popular”.
Comentario de Acceso a la Justicia: El pasado 23 de octubre de 2023 el CNE dio a conocer las cinco preguntas que se formularán a los votantes en la consulta sobre el territorio que Guyana le disputa a Venezuela desde hace más de un siglo. El Esequibo, de 160.000 km2, es administrado por Guyana, que se ampara en un laudo suscrito en París en 1899 que fija unos límites que Venezuela rechaza.
Luce importante destacar que fue AN la instancia que aprobó en su sesión celebrada el pasado 21 de septiembre convocar un referendo consultivo conforme a lo dispuesto en el artículo de la 71 Constitución, según el cual el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden activar este tipo de mecanismo de participación ciudadana. La consulta fue a su vez sometida al CNE, y este por su parte solicitó a la SC del máximo juzgado para que se pronunciara sobre su constitucionalidad.
Llama, al respecto la atención que el órgano electoral remitiera el asunto a la Sala cuando en el texto constitucional no se indica ninguna competencia para que el juez ejerza algún tipo de control de constitucionalidad en forma previa sobre la realización de los referendos, en este caso un referendo consultivo.
En la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ solo establece el control previo de constitucionalidad sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales y sobre los decretos de estados de excepción, pero nada se establece en materia de referendos consultivos. Lo más grave del asunto fue que la Sala pasó a considerar la “constitucionalidad” de la consulta y sus preguntas sin tener asignada ningún tipo de atribución –constitucional o legal- de manera expresa. Sin entrar en mayores detalles, esta flexibilidad de la SC pone en entredicho su actuación.
Por otra parte, si bien la profundización del tema del Esequibo es compleja, es importante revisar lo asentado en la pregunta cinco de la consulta popular. Efectivamente, la pregunta en cuestión plantea la creación de un estado en la zona del Esequibo y la nacionalización de sus habitantes, desconociendo la integridad territorial del Estado venezolano que está definida en el artículo 10 de la Constitución de 1999 que reafirma lo dispuesto en todas las Constituciones de Venezuela desde 1830: “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.
Si tuviéramos que preguntarnos algo sobre el tema, en todo caso, deberíamos indagar, como lo hace el doctor Brewer-Carías es “…¿cuántos venezolanos tienen el conocimiento mínimo para poder dar una respuesta seria a preguntas jurídicas y técnicas referidas al Laudo Arbitral de 1899, en particular sobre la “línea” fronteriza que fijó, el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966, la Corte Internacional de Justicia y sus competencias, y por qué Venezuela está demandada allí por el Estado de Guyana?” https://www.youtube.com/watch?v=VitQq5P8SBA .
Lo cierto es que todo parece indicar que el propósito del Gobierno nacional con el referendo consultivo es obtener una supuesta “voluntad o mandato popular” para justificar el posible retiro de Venezuela del procedimiento judicial ante la CIJ y el abandono de la defensa de los derechos e intereses del país ante ese tribunal.
Voto salvado: No tiene
Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/329789-1469-311023-2023-23-1081.HTML