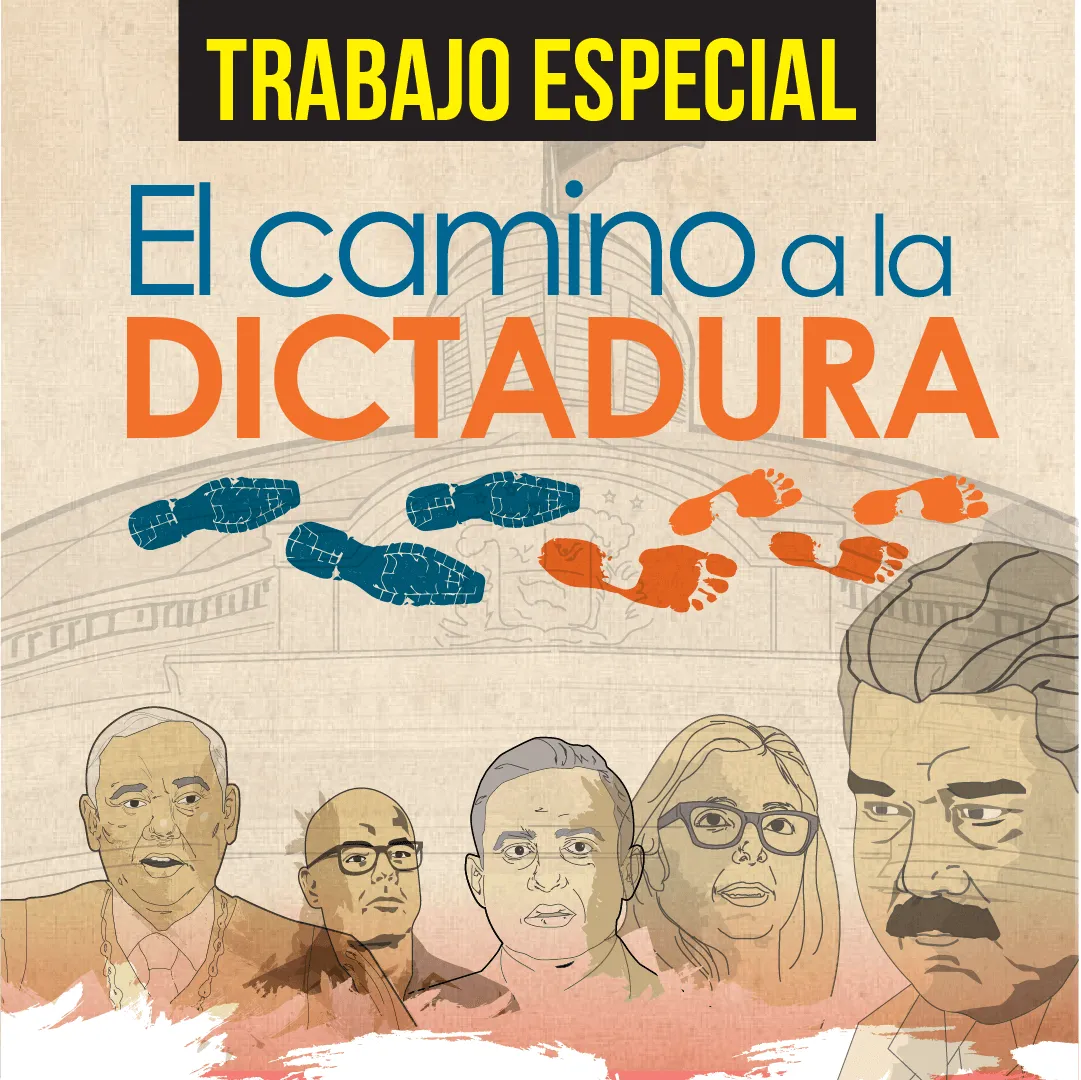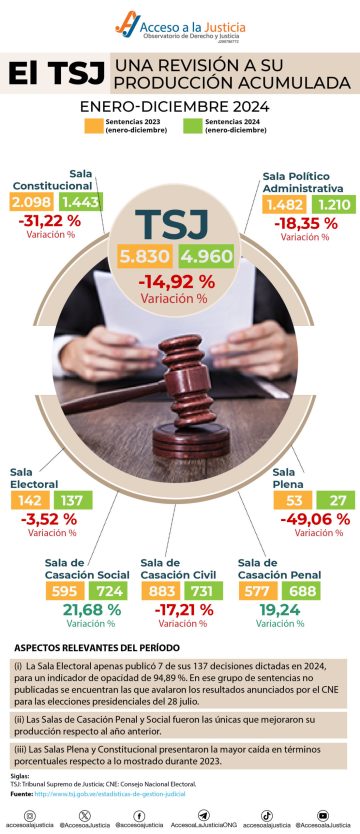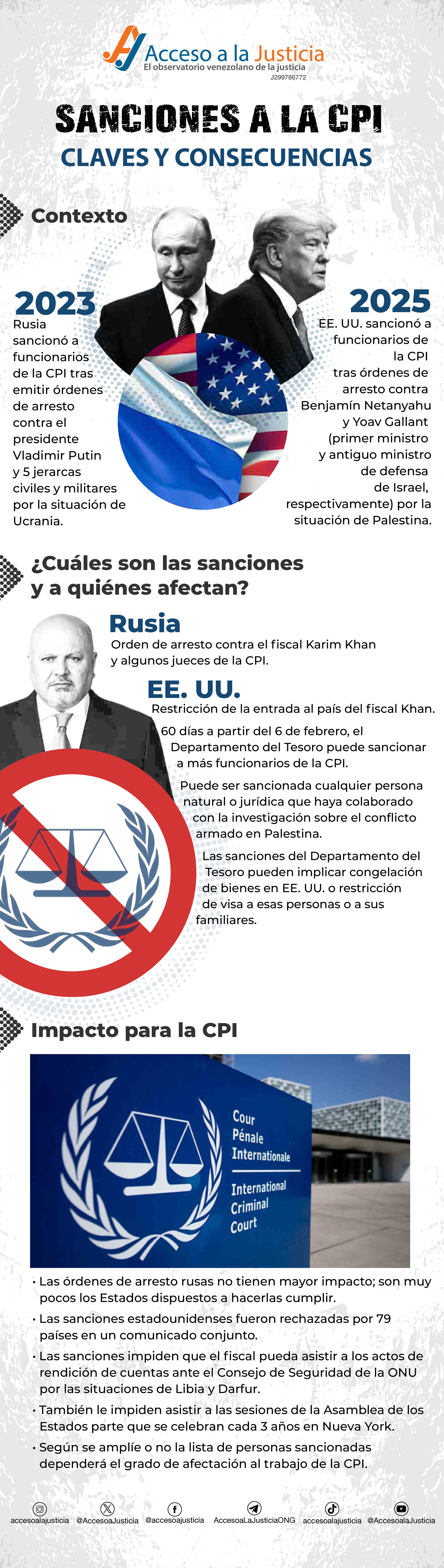En la actualidad, Venezuela presenta indicadores sobre su estado de derecho y su poder judicial que son alarmantes. De acuerdo a World Project Justice, en 2016 ocupaba el último puesto en el índice de estado de derecho (113/113) y en justicia penal (113/113), y de penúltimo en justicia civil (112/113).
Es importante aclarar que Venezuela ha tenido siempre problemas en materia judicial; no es algo que se debe atribuir al régimen político que se ha autodenominado “socialista”. Sin embargo, este ha llevado al Poder Judicial a niveles donde nunca antes había llegado, pues como expresó el año pasado un experto en el tema “el sistema formal se ha convertido en un brazo del régimen”.
Hoy día ya no cabe duda de que el Tribunal Supremo de Justicia, y en especial su Sala Constitucional están al servicio del poder, como demuestran dos de sus más recientes sentencias, la 155/2017 y la 156/2017, y sobre todo sus aclaratorias, dictadas por exhorto de un Consejo de Seguridad de la Nación presidido por el Ejecutivo.
Ante esta grave situación de la administración de justicia y del estado de derecho que ha llevado a la aniquilación de los derechos de los venezolanos y a la desaparición de la democracia, surge ante todo la siguiente pregunta: ¿por qué los jueces y los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son los que debían y podían contener el poder, en cambio se han ido auto sometiendo a este?
Las razones son muchas, pero la fundamental es que, pese a que la Constitución prevé un sistema de elección de magistrados y jueces que garantiza su independencia política e imparcialidad, desde el principio el régimen político que se instaló con el difunto presidente Chávez se aseguró magistrados fieles al no escogerlos según lo establecido en ella y al no permitir participar a la sociedad civil, como en cambio prevé la Constitución.
Además, la propia Asamblea Nacional Constituyente le quitó a los jueces su estabilidad (1999) y solo tres años después de la entrada en vigencia de la Constitución el propio Tribunal Supremo de Justicia suspendió también los concursos de oposición para su ingreso (2003), los cuales aún permanecen suspendidos.
Posteriormente, al Tribunal Supremo de Justicia se le copó con el aumento de los magistrados (finales de 2004) y se estableció un sistema de selección de jueces dependiente de este. Al controlar el TSJ, se controla a todo el poder judicial.
Paulatinamente, la Sala Constitucional se autoatribuyó poderes constituyentes y legislativos, que fueron reconocidos por la última Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010). Al controlar políticamente la Sala Constitucional, se puede controlar toda la interpretación del derecho, así como los conflictos jurídicos, políticos, institucionales y sociales.
No es de extrañar que en la actualidad el TSJ sea un órgano no sólo politizado, sino partidizado y completamente al servicio del poder.
En este sentido, está claro que la primera propuesta para la institucionalización del Poder Judicial es seguir el procedimiento constitucional para la selección de jueces y magistrados; es fundamental para ello que se dicte una ley sobre la carrera del juez que desarrolle el articulado de la Constitución. Es importante que esa ley cuente con incentivos para que los mejores abogados del país quieran ser jueces o magistrados y para que los que ingresen quieran hacerlo bien. Acceso a la Justicia tiene una propuesta de anteproyecto de ley de carrera judicial, que presentará a partir de junio para que expertos, sociedad civil y órganos públicos lo analicen y hagan sus aportes.
También es necesario que se prevea la capacitación de los jueces, pero no sólo en materia jurídica, sino en la realidad de la vida del país y en el funcionamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos. Para ser juez deberían hacerse pasantías en empresas privadas, ONG, órganos internacionales de derechos humanos, acudir a comunidades de sectores populares. Si no se conoce bien cómo funciona la sociedad civil en sus distintas manifestaciones y no se sabe de derechos humanos, no se debería ser juez. ¿Cómo se puede juzgar sobre algo que no se entiende ni se conoce? Deberían estudiar análisis económicos del derecho, que es una disciplina que explica, entre otros, el efecto que en la realidad pueden tener las decisiones jurídicas, así como medir su impacto con herramientas de economía.
Ahora bien, el problema real es cómo se logra que esa ley de carrera judicial se cumpla, más que lograr que la ley se dicte, o que se verifique la capacitación explicada sin que haya distorsiones por personas con intereses creados, ya que es parte de la historia del país que las leyes se acatan pero no se cumplen, y de la cultura venezolana el que prevalezca el amiguismo, clientelismo o nepotismo por encima de las instituciones. Más grave aún es que estas situaciones se verifican porque es parte de nuestra cultura jurídica no creer ni en el derecho como medio para lograr la convivencia social, ni menos aún en las instituciones.
No obstante esperamos que tras estos 17 años, aunque sea por la vía del ejemplo negativo, el venezolano y el poder público hayan entendido que el funcionamiento autónomo, independiente y eficiente del sistema de justicia es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos. En efecto, está demostrado que solo si el derecho es usado como freno al poder y la institucionalidad es democrática y respetuosa del derecho, se puede lograr una convivencia pacífica y próspera. Sin esos elementos, puede haber crecimiento económico, pero es temporal.
Para garantizar este cambio de cultura jurídica se propone una campaña comunicacional masiva que eduque jurídica e institucionalmente a la población. Es importante que el venezolano a todo nivel tenga conocimiento de las instituciones y del derecho, así como del rol del Estado y la importancia de la ley.
Además, debe haber presencia de instituciones del sistema de justicia en todo el país para que ese conocimiento se dé, no sólo por los medios sociales, sino en la realidad de cada día. Debe haber “casas de justicia” en todos los municipios, que tengan el rol de las antiguas prefecturas y del juez de paz, que sean centros de conciliación y mediación, de educación jurídica y cívica. Se trataría de espacios que tendrían el rol de educación ciudadana, contención (o prevención) del delito y del conflicto, así como de solución de conflictos hasta cierto monto y de determinada índole. También deben ser centros de orientación jurídica ciudadana.
Si el cambio del sistema de justicia, y en particular del Poder Judicial, es sólo legal, probablemente no se va a lograr el objetivo esperado. Debe haber un cambio profundo de la conciencia colectiva que haga que todo ciudadano sepa cuáles son sus derechos y además conozca las instituciones, y así pueda exigirles un servicio eficiente y transparencia y no caer en la tentación de ser cómplice de malas prácticas o de hacer un uso clientelar de las mismas. Sólo de esa manera se puede lograr que se cree un círculo virtuoso en virtud del cual el ciudadano exige y el funcionario se vea obligado a cumplir siguiendo la ley y no por otros mecanismos, como ha ocurrido tradicionalmente en Venezuela, siendo en la actualidad la realidad tan grave que sólo son esos medios alternativos que imperan, porque el gobierno no rinde cuentas y hace como consecuencia de ello, lo que considera y “legaliza” o judicializa lo que considera necesario para mantenerse en el poder y no para servir al ciudadano, que es su verdadera razón de ser.
Para conocer más sobre lo ocurrido en Venezuela recomendamos leer nuestra obra La revolución judicial en Venezuela, publicada por Funeda en 2011 y nuestro más reciente artículo, editado por la revista Acta Sociológica n.° 72 de la UNAM.
Nota: este artículo fue publicado en la revista Referencias n.º 2 de Provea, mayo-septiembre 2017, cuyo título es “La necesaria reforma del sistema judicial“.