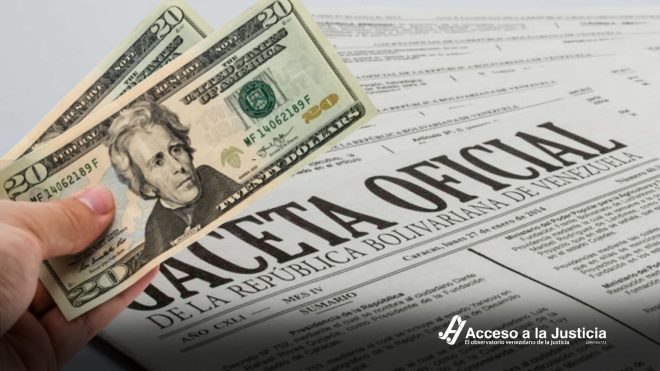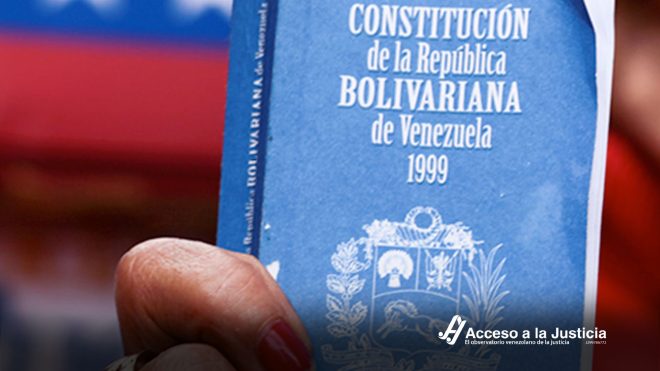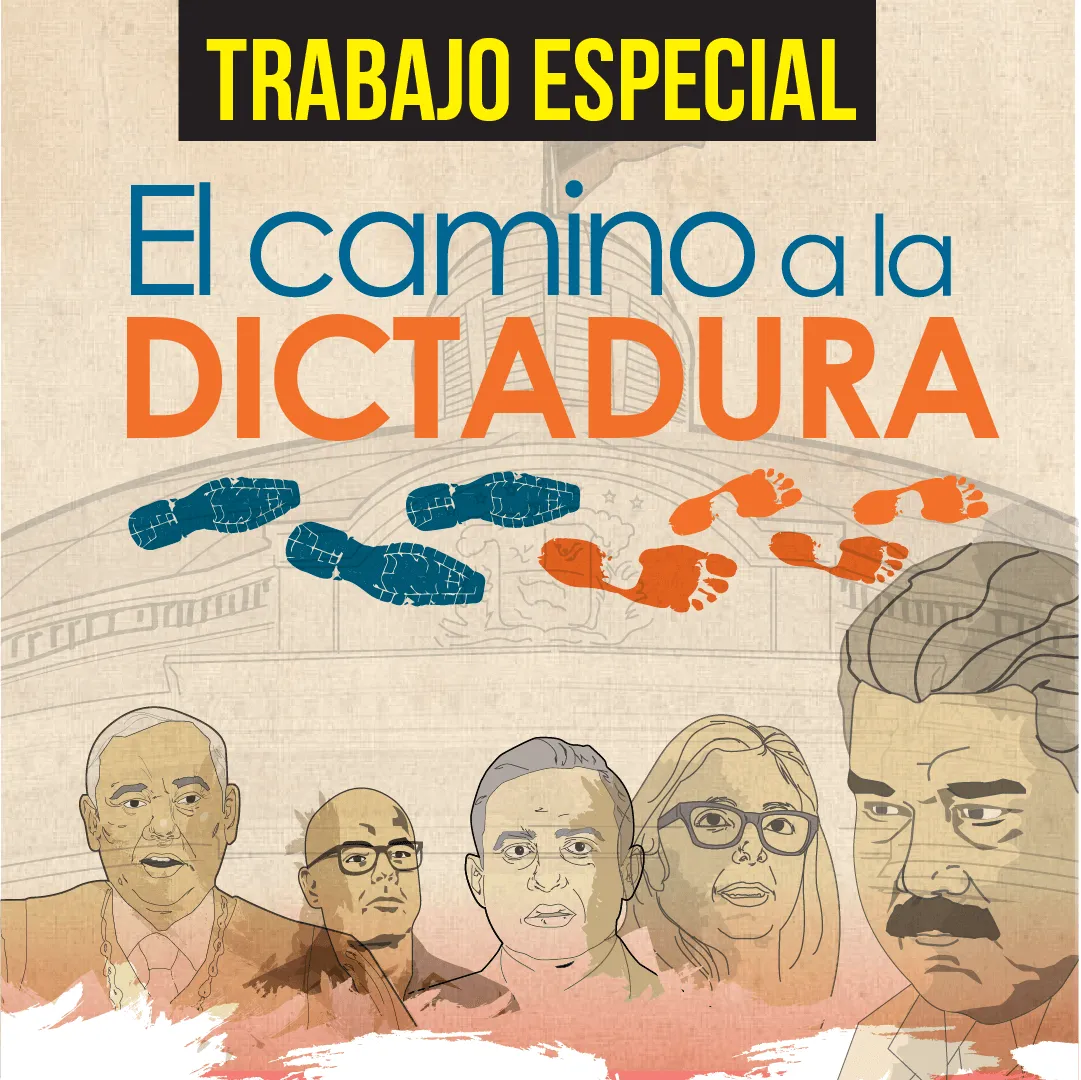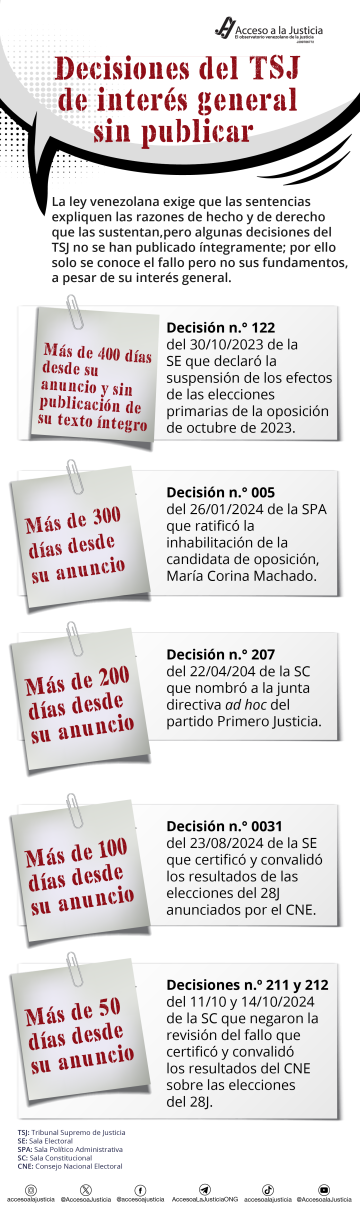“Necesitamos una Nación íntegra”
Cecilia Sosa
En su ponencia relativa al sistema de justicia en Venezuela, la profesora Cecilia Sosa introdujo unas breves consideraciones sobre la Constitución que actualmente nos rige, y dijo:
“Una de las cosas más transcendentes de la Constitución del 99 es que nos cambió la vida… a los abogados, a los ciudadanos, a los intérpretes, a todos…. Nos constitucionalizó todas las áreas del Derecho… En el fondo las especialidades pasaron a estar reguladas en un texto constitucional”.
Además de lo mencionado, la jurista señaló que la Constitución creó una esfera en la que existen derechos, incluso los calificó como derechos humanos “por primera vez desde el punto de vista constitucional”. Luego, en su parte orgánica, la Constitución “encargó al Poder Público con un único objetivo, el de garantizar esos derechos”. Considera Sosa que esa cultura constitucional no ha sido atendida por los Poderes Públicos como merece.
Ahora bien, entrando ya en materia con el tema de justicia, abordó la forma en que la Constitución menciona a lo largo de su texto la palabra justicia: como el fin supremo de la sociedad “en estado de justicia”, y como el fin supremo de “asegurar el derecho a la justicia”, con énfasis en la justicia judicial, así como la justicia social, que también es un derecho.
Cecilia Sosa advierte que la interpretación del sistema de justicia ha sido errada, pues se piensa en una organización vertical, de arriba hacia abajo, cuando en realidad el sistema se trata de la relación entre los poderes que forman parte de él.
Indicó además que la organización de la administración de justicia -que es distinta al sistema de justicia-, así como las garantías que tiene que tener el Estado para que en Venezuela haya justicia, llevan a identificar a las distintas jurisdicciones que se crearon en la Constitución de 1999, en contraposición a la Constitución anterior de 1961, que solo consagraba la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Al respecto, resaltó que con la Carta de 1999 se crearon las jurisdicciones disciplinaria, electoral, indígena, penal militar, laboral, e incluso, se realzó la contencioso administrativa; siendo así, que se elevaron las especialidades del Derecho a un nivel constitucional.
“Tenemos un orden constitucional, que es como el deber ser”, pero también tenemos “la realidad antagónica de la Constitución, que es lo que vivimos”.
Pero, ¿cuál es la esencia de la Constitución?
La ponente observó que, cuando se habla de la esencia, se habla del comienzo de ese orden constitucional en el tema de la justicia. Se define a la República como “democrática, participativa y protagónica”, pero eso exige otra forma de gobernar. Apunta que la Constitución de 1999 dio principios que cambiaron la forma en que el Poder y los ciudadanos deben relacionarse, pero la práctica es distinta, pues “el Estado no nos considera ciudadanos en ninguna de sus estructuras políticas”.
Según su perspectiva, el alma de la Constitución es la participación, que tiene una doble vertiente: en primer lugar, la participación ciudadana en los asuntos públicos –que incluyen la justicia y la formación, ejecución y control de la gestión pública tanto individual como colectiva-, y en segundo lugar la potestad de los ciudadanos de administrar justicia, formar parte del sistema de justicia y designar a todos los jueces –no solo a los Magistrados.
“El sistema de justicia… ha incumplido con el mandato de la Constitución, porque más que abrirse a los ciudadanos, ha creado un universo cerrado y sitiado, producto del control que ejerce el Poder Ejecutivo Nacional sobre el Tribunal Supremo de Justicia y este sobre los jueces de la República; de igual manera que lo ejerce el Ministerio Público sobre los fiscales y estos sobre los jueces”.
Sobre este punto, se refirió a sentencias recientes que podrían verse como decisiones que aniquilan un poder público cuando en realidad aniquilan derechos humanos, por ejemplo el estado de excepción, que va directamente contra los ciudadanos.
Señaló igualmente que tengamos los jueces que tengamos –unos 2000-, la autonomía de estos está completamente cuestionada; mientras la Constitución procura la participación ciudadana en la justicia, lo impiden los órganos encargados de que sea una realidad. De ahí que, si los ciudadanos entregaron ese poder de participar al Parlamento, al ponerle obstáculos se impide la participación judicial y la participación política.
Reflexiona preguntándose por ejemplo quién participó en el proceso de designación de magistrados de diciembre 2015, así como en los anteriores, o cuándo fueron electos por el llamado “Congresillo” de la Asamblea Nacional Constituyente, y se responde que nadie. Señala con preocupación que ninguno de los integrantes del sistema de justicia ha logrado cumplir el diseño constitucional, y los jueces, fiscales, defensores y abogados tampoco se han integrado para conseguirlo.
En su criterio, los abogados son víctimas de los que han secuestrado la administración de justicia, de la despersonalización, de la falta de contacto con el juez, pero también los jueces están secuestrados en sí mismos por el miedo a perder. Ante esta situación, trajo a consideración una serie de tareas de emergencia que podemos emprender en el corto, el mediano y el largo plazo, que son:
- Exigir a los funcionarios judiciales un comportamiento independiente, “hasta que puedan internalizar que son autónomos”; ello con el fin de procurar la parte instrumental del sistema judicial, que necesariamente debe venir.
- Descentralizar la justicia. Debe realzarse el espíritu del artículo 269 de la Constitución, y en ese sentido crear Cortes Regionales, suprimir las Rectorías de los Estados (y así el monopolio político), y crear un Comité de Postulaciones por cada Estado para descongestionar incluso al propio Tribunal Supremo de Justicia.
- Abordar el nombramiento de los jueces y sus disciplinas, y crear un órgano especializado en la carrera judicial, para que no esté dirigida por “un Tribunal de 32 magistrados”. En este punto, fue enfática la ponente al afirmar que el Código de Ética del Juez debe aplicarse a todos, desde los jueces de municipio hasta los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
- Revisar las credenciales de los magistrados actuales del Tribunal Supremo de Justicia, mostrarlas al país y revisar que cumplen con los requisitos necesarios para sus cargos. Resaltó la necesidad de elegirlos parcialmente y no por grandes grupos a la vez.
- Convertir la Sala Constitucional en un Tribunal Constitucional, sea mediante reforma, enmienda u otro método.
- Volver a una Corte Suprema, y quizá repetirla en los Estados, teniendo en cuenta el criterio de descentralización.
- Bajar el período de los magistrados, de 12 a 9 años, sin posibilidad de reelección.
- Establecer una edad mínima para ser magistrado.
La doctora Sosa concluyó con la siguiente reflexión: “Los ciudadanos lo podemos todo, el pueblo lo puede todo. Seamos realistas, pidamos lo imposible”.