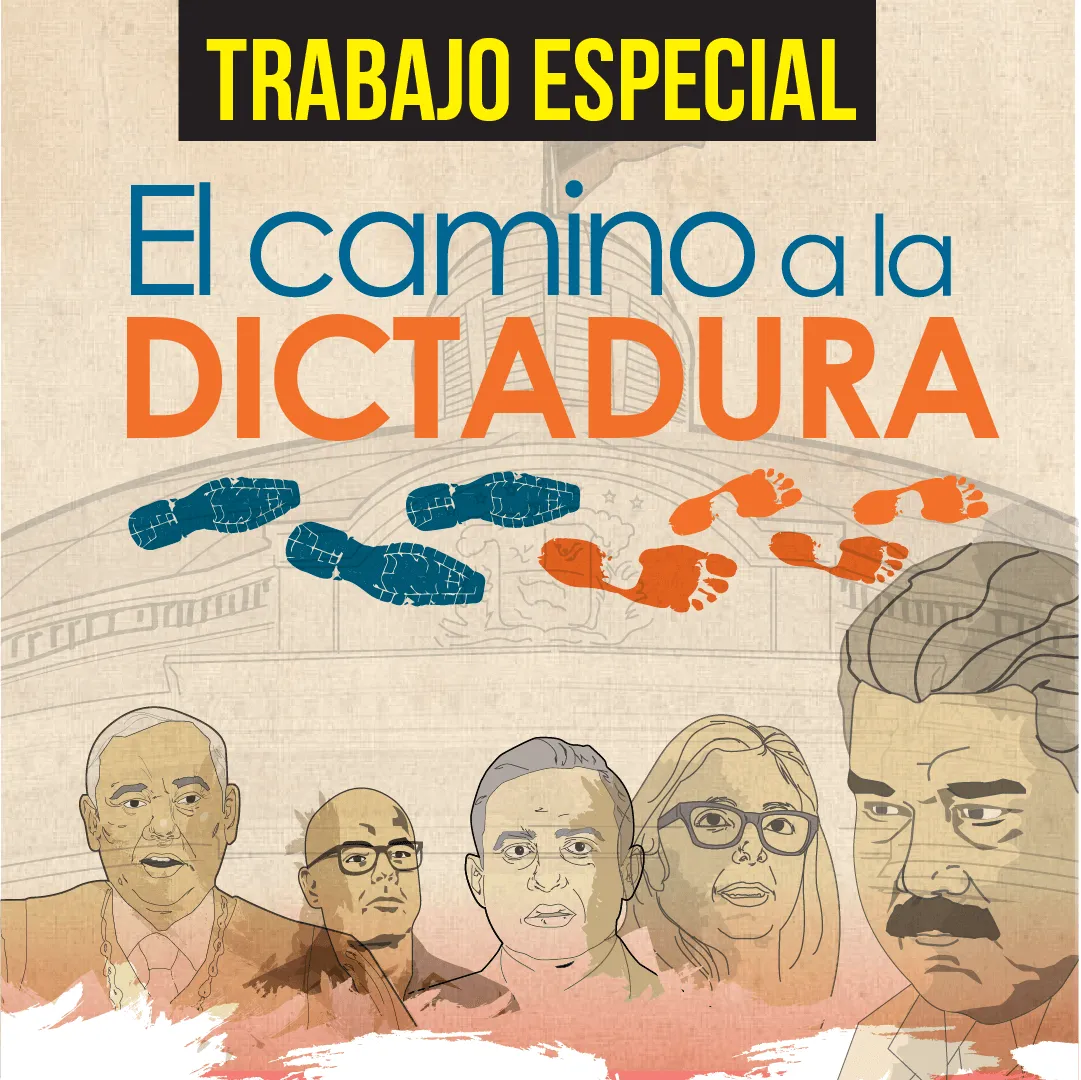El que se diga que el Poder Judicial en Venezuela no es autónomo no es novedad. Para respaldar tal afirmación hay centenares de ejemplos, pero si hay que destacar un caso que definitivamente es la muestra más palpable de esta realidad es el de la jueza María Lourdes Afiuni.
Su situación nunca pasó desapercibida para los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos, desde el mismo momento (2009) en que fue “condenada” en televisión nacional abierta por el entonces presidente Hugo Chávez, quien pidió para ella la máxima pena por ordenar la libertad de Eligio Cedeño. El grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) había pedido su excarcelación, en vista de que el banquero tenía tres años detenido sin juicio.
La consecuencia inmediata de la liberación de Cedeño fue la inmediata detención de la jueza Afiuni y, a partir de allí, lo que siguió no fue más que una mera formalidad para el Poder Judicial, pues desde esa época era evidente que ningún Poder Público podía contradecir lo que le ordenaba el exjefe de estado fallecido.
Entre los miembros del Poder Judicial este caso generó el llamado “efecto Afiuni”, en el sentido de que lo que a ella le ocurriera le podía pasar a cualquier otro juez que decidiera contra los intereses del Ejecutivo. Este efecto intimidatorio, como la mayoría de las políticas represivas del régimen, ha tenido mucho éxito, al punto de que resulta imposible encontrar sentencias en las que se falle contra el Gobierno. Esto ha llevado a un Poder Judicial cada vez más sumiso y a la espera de las instrucciones necesarias para actuar, del que es imposible esperar justicia.
Las violaciones a los derechos humanos de la jueza Afiuni fueron tan evidentes que no había transcurrido ni un año de su detención cuando el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se pronunció sobre ella: consideró arbitraria su aprehensión y exigió su libertad inmediata.
Década de violaciones
 El proceso llevado contra María Lourdes Afiuni ha estado plagado de múltiples quebrantamientos al derecho al debido proceso: diferimientos, cambios de jueces y de centros de detención (primero el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, y luego su residencia), con graves denuncias de haber sido violada y torturada, hechos negados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la entonces titular del Ministerio Público (MP), Luisa Ortega Díaz.
El proceso llevado contra María Lourdes Afiuni ha estado plagado de múltiples quebrantamientos al derecho al debido proceso: diferimientos, cambios de jueces y de centros de detención (primero el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, y luego su residencia), con graves denuncias de haber sido violada y torturada, hechos negados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la entonces titular del Ministerio Público (MP), Luisa Ortega Díaz.
A tan terrible situación se suma que a casi diez años de iniciado el proceso (21 de marzo de 2019), finalmente se dicta una decisión definitiva en primera instancia del caso, pero en la que se condena a María Lourdes Afiuni a cinco años de prisión por corrupción propia, abuso de autoridad y favorecimiento de autoridad.
Dicha sentencia todavía no ha sido publicada, por lo que no se conoce su motivación, pero ha trascendido en diferentes medios, incluso en un audio de la propia jueza, que en el acta de la audiencia de juicio celebrada el MP dejó sentado que no logró demostrarse que esta hubiera obtenido algún dinero o beneficio económico.
Además, entre las irregularidades de este caso resaltan las cometidas por la Fiscalía a cargo de Tarek William Saab, que al no encontrar pruebas de corrupción le imputó el delito de “corrupción espiritual”, no previsto en norma legal alguna, cometido, según ese organismo, porque hubo una recompensa para la jueza en “la satisfacción personal” de haber liberado al banquero.
Esto no es un aspecto trivial, por cuanto la obtención del beneficio económico es un aspecto esencial del tipo penal que la ley establece para juzgar a una persona por corrupción. Es decir, no puede haber corrupción si no hay un beneficio patrimonial para el que es corrompido.
Lo dicho no es una leguleyería ni un tecnicismo, sino un principio básico del derecho según el cual una persona sólo puede ser sancionada de acuerdo a la conducta establecida previamente en una norma, y no según el simple parecer de un juez. Este principio busca proteger al ciudadano de la arbitrariedad y la subjetividad del juzgador, y al infringirse, se viola tanto el debido proceso como el derecho de presunción de inocencia, pues el mismo sólo puede desvirtuarse ante la existencia de pruebas claras de que la persona imputada efectivamente realizó la conducta sancionada en una norma preexistente.
Es decir, a partir de la sentencia contra María Lourdes Afiuni, los delitos no son aquellos establecidos en el Código Penal, sino aquellos que la arbitrariedad del régimen político venezolano decida.
Esto se venía venir hace unos años, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que “el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de la política” (sentencia n.º 1547 del 17 de octubre de 2011), “incluso en supuestos en los que la norma plantea una solución que no se corresponda con la esencia axiológica del régimen estatutario aplicable (…) la interpretación contraria a la disposición normativa será la correcta” (sentencia n.º 635 del 30 de mayo de 2013).
Por lo expuesto, este último pronunciamiento judicial contra la jueza Afiuni fue calificado como una represalia en su contra por el Relator especial para la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas.
Lo descrito da una idea de por qué en la reciente publicación del Índice del Estado de Derecho de 2019 presentado por World Justice Project, Venezuela aparece con los peores resultados en cuanto al estado de derecho y justicia penal, ubicándose en el último lugar de un total de 126 países.
¿Y ti venezolano, cómo te afecta?
Cuando una decisión judicial es utilizada para intimidar a los jueces del país, la justicia se ve afectada. Además, cuando un juez es condenado por hechos no probados y sometido a torturas y vejámenes como ocurrió con María Lourdes Afiuni, la justicia deja de existir, y donde no hay justicia, los derechos humanos son las primeras víctimas. En Venezuela esa es la verdadera causa de nuestra hecatombe cotidiana: sin justicia no hay derechos, y sin estos somos víctimas del poder, no somos sujetos de derechos y deberes; no somos ciudadanos, sino súbditos.