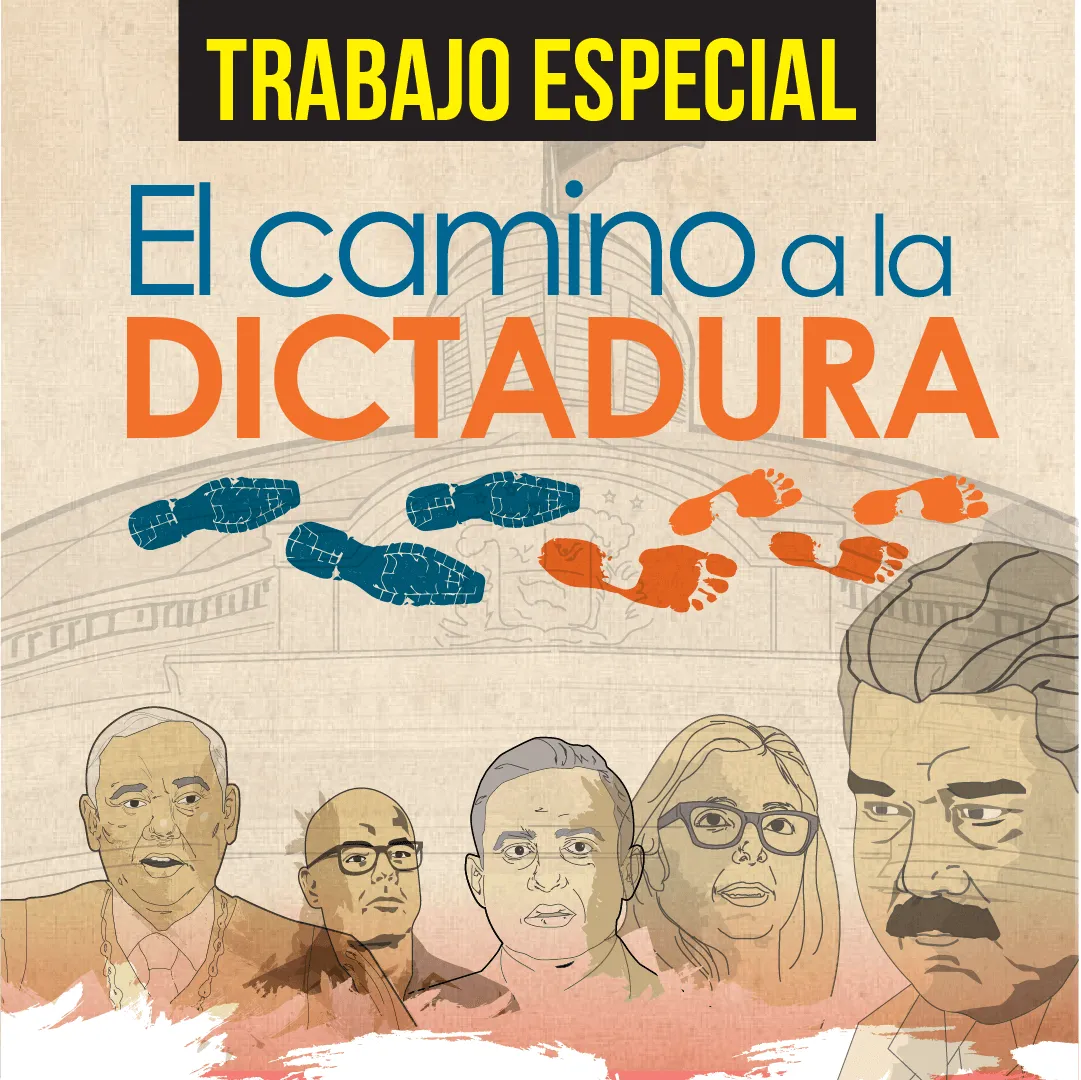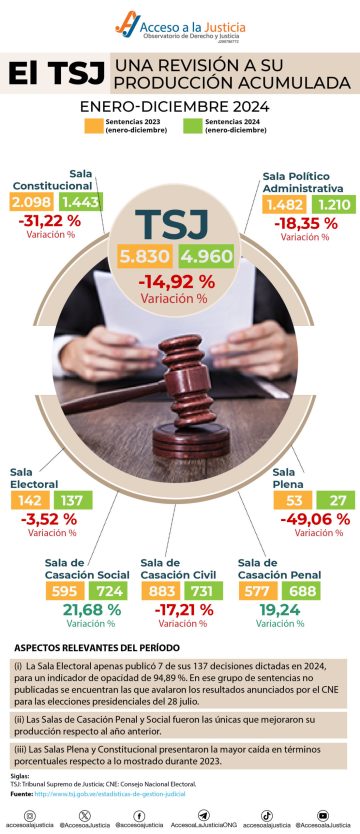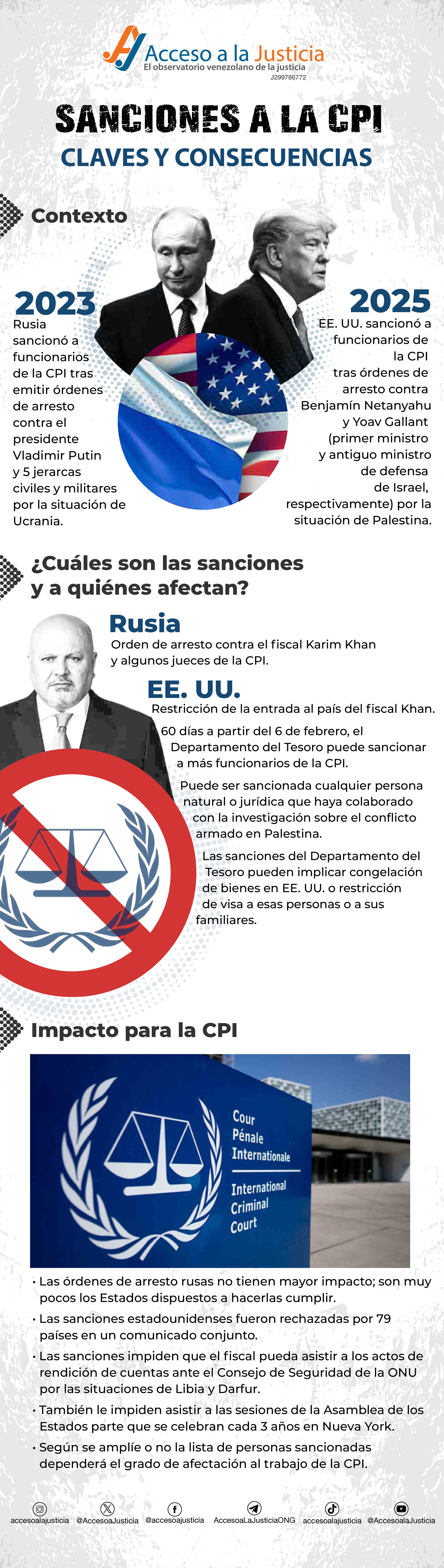Un fiscal argentino llamado Carlos Stornelli anunció recientemente que abriría una investigación contra 14 oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían ocurrido durante la represión a las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2014.
El funcionario había recibido semanas antes una solicitud de la Fundación Clooney para que indagara «las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela».
¿Por qué un fiscal argentino va a investigar unos hechos ocurridos en Venezuela, en los que no participaron ciudadanos argentinos ni tampoco hay víctimas de esa nacionalidad, hasta donde se tiene conocimiento? Y lo más importante, ¿acaso puede hacerlo? Sí, a la luz del principio de jurisdicción universal esgrimido por los denunciantes y que pasaremos a explicar a continuación.
Desde el comienzo
Lo primero es que, a pesar de su nombre, la jurisdicción universal no se basa en un tratado internacional. De hecho, a la fecha no hay ninguno que la regule, sino la necesidad que tenían los Estados de regular problemas prácticos desde hace siglos, como la piratería en alta mar, por ejemplo.
Así, ante la comisión de un delito fuera del territorio de un país, la solución fue que cada nación se consideró competente para juzgar este tipo de crímenes, independientemente del lugar en que se hubiesen cometido y de quiénes hubiesen sido las víctimas, en el entendido que no era un Estado el afectado sino todos; es decir, se consideraba un asunto global.
Sin embargo, esto en la realidad era una excepción, pues la regla era que un Estado solo podía juzgar los delitos cometidos dentro de su territorio. Esta situación fue ampliándose en la medida en que en el siglo XX las guerras mundiales hicieron entender que existen delitos cuya gravedad exige una acción de los Estados, independientemente de que los hechos se hubieran cometido o no en sus territorios.
A inicios del siglo XX, dos situaciones revolvieron la conciencia de la comunidad internacional. La primera fue el genocidio contra los armenios por parte del Imperio Otomano, en el que hubo una impunidad total al punto que actualmente Turquía sigue negando su existencia, y la segunda fue que el principal responsable de la I Guerra Mundial, el káiser Guillermo II de Alemania, fuese acogido por los Países Bajos para evitar cualquier juicio sobre su responsabilidad en una guerra en la que murieron millones.
Estos hechos y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial provocaron un movimiento a favor de la ampliación del principio de territorialidad o soberanía para juzgar los delitos más graves contra la dignidad humana.
Interpretaciones para todos los gustos
Aunque ha habido esfuerzos por establecer unos elementos mínimos que caractericen a la jurisdicción universal como son los llamados Principios de Princeton, lo cierto es que esos elementos varían de acuerdo con la legislación de cada país. El primero de estos principios señala que la jurisdicción está «basada únicamente en la naturaleza del delito, sin tener en cuenta dónde se cometió, la nacionalidad del autor presunto o condenado, la nacionalidad de la víctima o cualquier otra conexión con el Estado que ejerce dicha jurisdicción».
Así, algunos países no exigen vínculo alguno con los perpetradores o las víctimas, sino que se fundamentan para conocer del caso exclusivamente en la gravedad del delito, como en Australia, Israel, Canadá, Finlandia o Argentina. Por su parte, otros países, como Francia, exigen que se trate de un tipo muy preciso de delito (tortura, terrorismo, tráfico de armas nucleares, piratería o secuestro de aeronaves), lo que como se ve, implica muchos menos delitos que los que son considerados como crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra, establecidos en el Estatuto de Roma, que es el tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).
Hay otros países europeos que establecen más limitaciones, como Bélgica y España, que inicialmente no exigían vínculo alguno con el país de origen de los crímenes, pero esto fue modificado. En el caso belga se exige que el investigado sea nacional de ese país o resida en él, y en el de España que haya víctimas españolas, alguna relación con el país o que los presuntos perpetradores se encuentren en España.
Más usada de lo que se cree
Pese a que no existe una regulación uniforme sobre el tema, esta potestad es ejercida de una manera más amplia de lo que suele creerse. De acuerdo con el Informe Anual sobre Jurisdicción Universal de 2023, elaborado por la organización Trial International, desde el año 2015, cuando se inició este reporte, se han dictado 78 condenas a nivel mundial en aplicación de este principio. Entre estas resalta la de Anwar Raslan, un excoronel sirio condenado por un tribunal alemán por asesinato, violación sexual y otros crímenes de guerra cometidos en Siria; la de Hamid Noury, un militar iraní condenado en Suecia por el asesinato de prisioneros políticos en Irán en 1988; y la de Kunti Kamara, un miembro de una milicia rebelde en Liberia, que fue condenado en Francia por crímenes de guerra y lesa humanidad, entre cuyas atrocidades se encontraba el canibalismo.
En todos los casos descritos se lograron condenas de por vida, de acuerdo con las normas penitenciarias de cada uno de los países que los juzgaron. Los tres condenados antes mencionados no tuvieron la suerte del fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, quien a finales de la década de 1990 pasó unos meses retenido en Londres por órdenes de la justicia española, aunque al final pudo escapar de ella.
Si lo anterior no fuera suficiente, solo en 2022 se dictaron 23 condenas en ejecución de la jurisdicción universal, lo que significa un aumento respecto a las 15 del año 2021, según Trial International.
Además, debe destacarse que 30 de los investigados sobre la base de la jurisdicción universal en Francia, Suecia y Suiza eran actores económicos, es decir, empresas o representantes de estas que negociaban materias primas con grupos armados o gobiernos autoritarios.
Un ejemplo de esto último lo tenemos en el caso de Suecia, cuya Corte Suprema de Justicia confirmó la imputación de un ciudadano suizo llamado Alex Schneiter por su presunta complicidad en la comisión de crímenes de guerra en Sudán, pues este, en razón de su puesto como jefe de exploración de una compañía petrolera sueca, Lunding Energy, realizó pagos al ejército sudanés y a grupos paramilitares para que forzosamente desplazaran a la población local de ese país en zonas ricas en petróleo y así garantizar la operación de la empresa en las mismas.
Finalmente, Trial International concluye que en 2022 se estaban realizando 169 investigaciones aplicando la jurisdicción universal, lo que es un aumento importante comparado con las 102 de 2021.
Argentina la prevé
La jurisdicción universal no es extraña para la legislación argentina. La Constitución del país austral la prevé. Así lo establece su artículo 118:
«La actuación de estos juicios [penales o criminales] se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio».
Gracias a esto, en 2010 jueces y fiscales argentinos aceptaron las solicitudes de víctimas de la dictadura de Francisco Franco en España y abrieron averiguaciones y dictaron órdenes de captura contra los exministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista Antonio González Pacheco.
«La jurisdicción universal es uno de los componentes esenciales del sistema de justicia penal internacional», sostuvo ese país en un 2018 ante la Organización de las Naciones Unidas, donde reconoció que, si un Estado no puede juzgar unos hechos gravísimos, entonces otro Estado debe asumir esa tarea.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Aunque la jurisdicción universal no es una solución definitiva contra la impunidad en crímenes de lesa humanidad, pues, como hemos visto, tiene muchas limitaciones de acuerdo con el país de que se trate, es otra herramienta útil, además de la CPI, y se debe alentar su uso, fundamentalmente, porque puede permitir a las víctimas ser escuchadas y que los responsables rindan cuentas por sus atrocidades.
Dados los hechos antes expuestos, debe entenderse que la aplicación del principio de jurisdicción universal es algo real y con efectos concretos en los perpetradores. Por ello, hemos de estar atentos a que otros países, además de Argentina, puedan atender denuncias por casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.