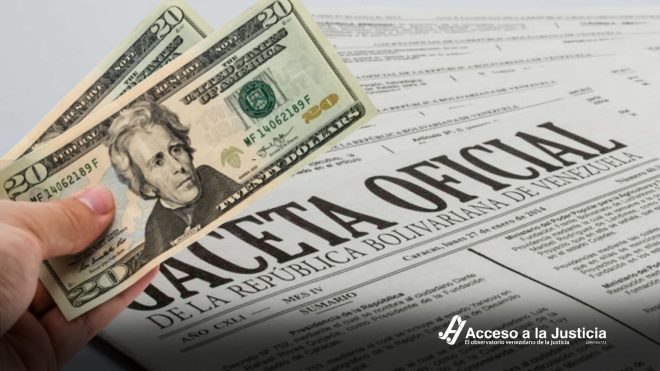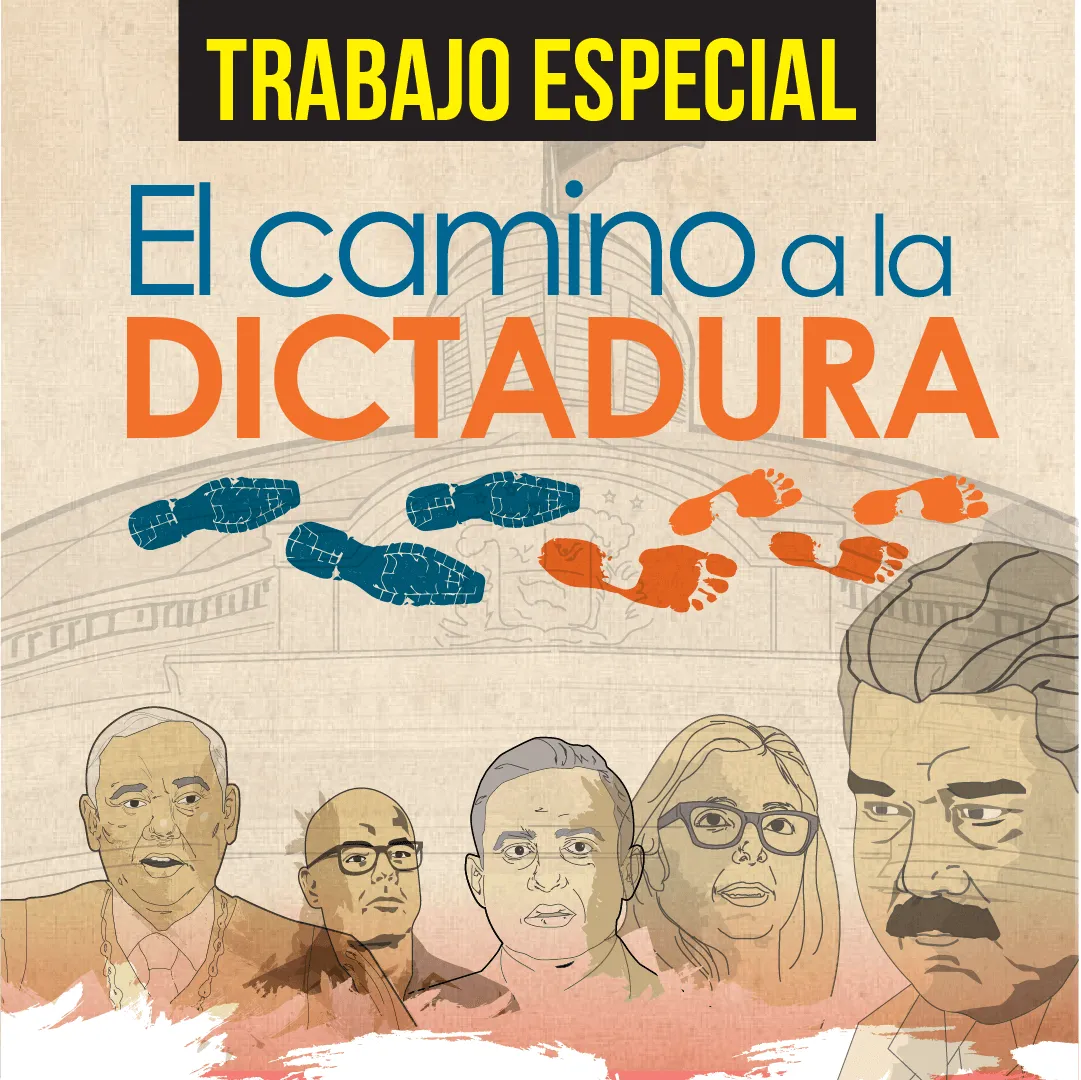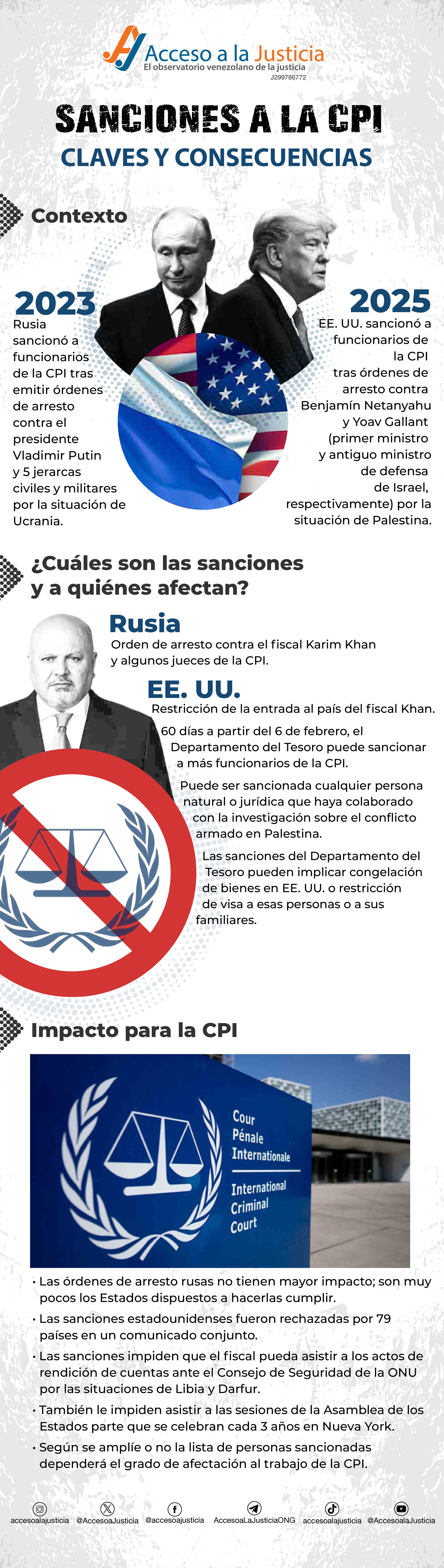«Nadie se mete con Venezuela, ya basta, se le acabó el tiempo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Con estas palabras Nicolás Maduro celebró el 10 de septiembre de 2013 la materialización de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por lo tanto, el fin del sometimiento del país a la jurisdicción del tribunal continental. Sin embargo, quienes desde hace más de una década sostienen que la decisión gubernamental no tiene validez, por cuanto la carta magna da rango constitucional a este y otros tratados internacionales de derechos humanos firmados por la República, han recibido un espaldarazo recientemente desde el sitio menos pensado: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El máximo juzgado ha reconocido que la Convención, también conocida como Pacto de San José, es parte del ordenamiento jurídico venezolano, pues:
«el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público».
Acto seguido, agregó: «siendo importante advertir que, al respecto, consta que la República Bolivariana de Venezuela firmó y ratificó el Pacto de San José de Costa Rica».
El pronunciamiento lo hizo la Sala de Casación Social en su sentencia n.º 580 del pasado 19 de diciembre de 2023, en la cual resolvió un avocamiento y dejó sin efecto una medida de prohibición de salida del país que pesaba sobre una pareja y su hija, la cual había sido impuesta en octubre de 2022 por el Tribunal 9 de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
Aplicando el pacto denunciado
Para responder el caso, la Sala recordó el contenido del artículo 22 de la Convención, el cual establece el derecho de circulación y residencia en los siguientes términos:
«1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley».
Esta no es la primera vez que, desde que Venezuela denunció el Pacto de San José, el TSJ lo cita en alguna de sus sentencias. Ejemplo de ello son las decisiones n.º 70 y 71 que en 2020 emitió la Sala de Casación Penal en las cuales declaró «el juez militar no es el juez natural para el procesamiento penal de civiles».
Para llegar a esta conclusión, la instancia no solo se guió por lo que establece la Constitución, sino también por las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos que consideran que los tribunales castrenses son solamente para uniformados. La Sala reconoció que los instrumentos internacionales anteriores eran «un mandato de rango constitucional y de tuición de garantías fundamentales».
Asimismo, la Sala citó tanto a la Comisión (CIDH) como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que palabras más o menos han declarado: «La justicia militar puede ser aplicada sólo a militares que hayan incurrido en delitos de función».
No obstante, debe aclararse que en cuanto a la no aplicación de la justicia militar a los civiles, la Sala Constitucional con su sentencia n.º 246 del 14 de diciembre de 2020 matizó ese criterio y abrió una ventana de aplicación de esa justicia a los civiles, siempre que el juez de la causa motivara las razones de su decisión. Aunque posteriormente fue reformado el Código de Justicia Militar en el sentido de lo decidido por la Sala de Casación Penal y los estándares internacionales en la materia, la Sala Constitucional volvió a abrir la ventana.
Haciendo memoria
Los fallos antes reseñados son, cuanto menos, sorprendentes, pues el TSJ, casi desde su creación, ha venido sentando las bases para dificultar la aplicación interna de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de los jueces y, sobre todo, de las decisiones de los organismos que algunos de estos instrumentos crean (CIDH y Corte IDH, Comité de Derechos Humanos y grupos de trabajo de Naciones Unidas).
En 2003, a través de su sentencia n.º 1.942, la Sala Constitucional se reservó la potestad de decidir qué tratado y qué decisión de un organismo de protección de derechos humanos se aplica dentro del país.
Esto se lee en el polémico fallo redactado por el hoy magistrado emérito Jesús Eduardo Cabrera:
«Al incorporarse las normas sustantivas sobre derechos humanos, contenidas en los convenios, pactos y tratados internacionales a la jerarquía constitucional, el máximo y último intérprete de ellas, a los efectos del derecho interno es esta Sala Constitucional, que determina el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335 constitucional), entre las cuales se encuentran las de los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados legalmente por Venezuela, relativos a derechos humanos».
Tras indicar que «es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden interno; al igual que cuáles derechos humanos no contemplados en los citados instrumentos internacionales tienen vigencia en Venezuela», la instancia agregó que:
«esta competencia de la Sala Constitucional (…), que emana de la Carta Fundamental, no puede quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en tratados ni en otros textos internacionales sobre derechos humanos suscritos por el país, que permitan a los Estados partes del tratado consultar a organismos internacionales acerca de la interpretación de los derechos referidos en la Convención o Pacto (…) ya que, de ello ser posible, se estaría ante una forma de enmienda constitucional en esta materia, sin que se cumplan los trámites para ello, al disminuir la competencia de la Sala Constitucional y trasladarla a entes multinacionales o transnacionales (internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes».
Si lo anterior no fuera suficiente, el máximo juzgado justificó su posición bajo un supuesto un tanto descabellado:
«Si un organismo internacional, aceptado legalmente por la República, amparara a alguien violando derechos humanos de grupos o personas dentro del país, tal decisión tendría que ser rechazada, aunque emane de organismos internacionales protectores de los derechos humanos. Es posible que, si la República así actúa, se haga acreedora de sanciones internacionales, pero no por ello los amparos o los fallos que dictaran estos organismos se ejecutarán en el país, si ellos resultan violatorios de la Constitución».
Asimismo, remató indicando que «por encima del Tribunal Supremo de Justicia y a los efectos del artículo 7 constitucional, no existe órgano jurisdiccional alguno».
Por último, en este mismo fallo el máximo juzgado declaró que las recomendaciones emitidas por la CIDH «no son obligatorias» ni para el Gobierno ni para los jueces venezolanos. Este pronunciamiento ha permitido el desacato por parte de las administraciones del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, no solo de las sugerencias contenidas en los informes emitidos por el organismo continental, sino sobre todo de las medidas cautelares que ella puede dictar con el propósito de salvaguardar las garantías de individuos o grupos de individuos en situación de riesgo, tales como periodistas, activistas de derechos humanos, presos y enfermos crónicos.
Contra el derecho internacional
El criterio defendido por la Sala Constitucional también le ha permitido a lo largo de los últimos años declarar «inejecutables» al menos media docena de fallos dictados por la Corte IDH, comenzando por aquel que le ordenó reincorporar a los destituidos magistrados de la hoy extinta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri.
En este caso, la Sala rechazó readmitir a los funcionarios removidos e indemnizarlos, por considerar que las medidas afectarían:
«principios y valores esenciales del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y pudiera conllevar a un caos institucional en el marco del sistema de justicia, al pretender modificar la autonomía del Poder Judicial constitucionalmente previsto y el sistema disciplinario instaurado legislativamente».
Sin embargo, con su postura la Sala Constitucional ha contravenido lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales, el cual establece que «Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado».
En esta sentencia, la Sala también instó al Gobierno a denunciar la Convención, algo que terminaría haciendo años después.
«Le dije a Nicolás Maduro [entonces canciller] anoche (…) no esperemos más, Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos», declaró el fallecido Chávez en julio de 2012 al anunciar el paso.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El pronunciamiento de la Sala de Casación Social reconociendo que la Convención Americana de Derechos Humanos es parte del ordenamiento jurídico y que, por tanto, las autoridades civiles, militares y judiciales, deben aplicar sus disposiciones no es poca cosa.
La decisión del Gobierno de denunciar el Pacto de San José en 2012 y retirar al país de la jurisdicción de la Corte IDH en 2013 inició un proceso de desprotección de los ciudadanos que ha continuado en los últimos años y que ha tenido como último episodio la expulsión del país de los funcionarios de la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Aunque la Corte IDH ha empezado a conocer nuevamente casos de Venezuela remitidos por la CIDH, por el llamado del Gobierno interino encabezado por el exdiputado Juan Guaidó, que revirtió en 2019 tanto la denuncia del Pacto de San José, como el retiro del país de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la práctica estas medidas no han surtido internamente mayores efectos, debido a la negativa de las actuales autoridades de mantener relaciones con dichas instancias. Esta negativa afecta a los ciudadanos que buscan la reparación de sus derechos cuando la justicia interna no atiende sus casos.
Hacemos votos para que la Sala Constitucional se alinee con sus pares de las salas Social y Penal y cambie su criterio respecto a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, algo que podría hacer al responder favorablemente la demanda de nulidad que en septiembre de 2012 interpusieron decenas de activistas y organizaciones no gubernamentales en contra la denuncia de la Convención. Una acción que más de una década después sigue sin ser respondida.